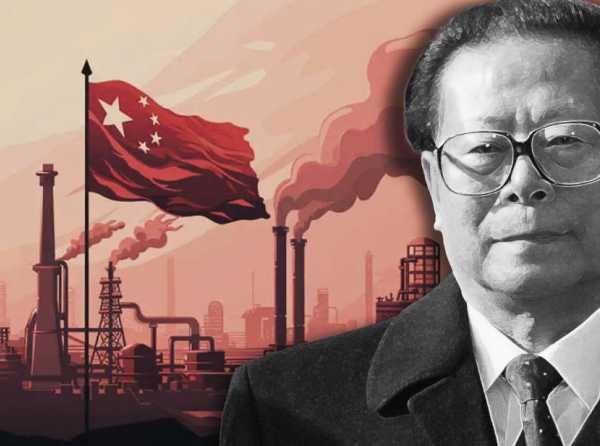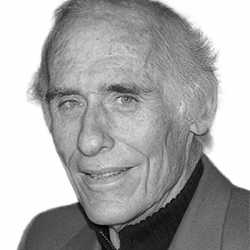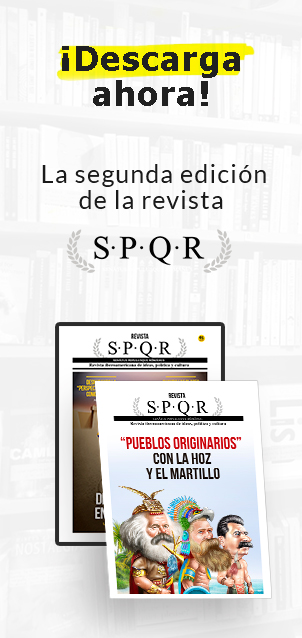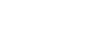Hugo Neira
El milagro griego
En la Grecia arcaica no hubo una religión dogmática

Cuando se aplica la expresión “milagro griego” a la antigua Grecia se insinúa algo excepcional, portentoso. La frase fue acuñada por Ernest Renán, en 1856, tras una visita al Partenón, admirado por la racionalización del mundo de los antiguos griegos, y todo lo que la acompañó: arte, ciencia, filosofía. El epíteto cobra valor porque Renán, profundo cristiano, es el autor de una admirable Vida de Jesús. Obviamente, Renán no estaba diciendo que los dioses del Olimpo eran tan poderosos como el Jehová de las Escrituras, sino que como el caso judío, era algo único en la historia. Renán escribe en su diario de viaje, “el destino único del pueblo judío, desembocando en la historia en Jesús y en el cristianismo, me parecía como algo completamente excepcional, y he aquí, que al lado del milagro judío viene a situarse el milagro griego”. Renán confiesa no haber sentido esa emoción sino en el Evangelio y recorriendo el valle del Jordán. Ahora bien, las ciencias humanas de nuestro tiempo no son menos admirativas pero tratan de explicar las causalidades que llevaron a ese hecho único.
Existe una explicación que es compartida por el conjunto de los helenistas contemporáneos. Hubo entre los griegos una civilización de grandes palacios, de reyes y de sacerdotes, la Micénica, que se desplomó por causas que no conocemos. Lo que siguió fue bastante modesto y singular. Surgieron una serie de ciudades-estado, diseminados en las islas y en el continente, situadas un tanto al margen de las grandes civilizaciones dominantes. Es decir, de Egipto y Persia.
Pronto, los persas tendieron a dominar esa zona periférica, guerreando ciudad por ciudad y sometiendo a la servidumbre o a la esclavitud a sus habitantes. Pero se encontraron con una férrea oposición en esas polis, o ciudades independientes, que habían desarrollado una política de autonomía y de hábitos de reflexión muy particulares, que hoy llamamos filosofía. Se exigía de los ciudadanos en unas 50 ciudades griegas autónomas, dos deberes, pericia guerrera para defender la ciudad (como soldados hoplitas) y saber discutir los problemas de la ciudad (en la asamblea o ecclesia, donde se distribuían los cargos, muchos por sorteo).
Se engendró un proceso de racionalización muy temprano entre los griegos, seis u ocho siglos antes de la aparición de Sócrates, Platón y Aristóteles. Antes que ellos, fueron los filósofos de la natura, los de la escuela pitagórica, los que se preguntaron por las leyes fundamentales del mundo, Tales de Mileto, Anaximandro, Empédocles, los que se preguntan por lo arché, un principio originario, el fuego, el aire, el agua, la tierra. Los átomos. Y lo hacen porque están abandonando a sus dioses antropomórficos. ¿Por qué su actitud no parece impía? Esa pregunta no podría haber prosperado en las grandes civilizaciones, en Babilonia, China. Donde el poder era sacro. La causa de esa singularidad en la Grecia arcaica acaso radica en que no hubo una religión dogmática.
Salta a la vista las características singulares de la religiosidad griega. Entre los griegos insulares, al extremo de esos mundos centrales, hubo dioses y creencias pero no hubo dogmas. De Homero a los filósofos del siglo IV, que prácticamente se planteaban los mismos problemas políticos de nuestros días: ¿qué régimen era el mejor? ¿Cómo había que hacer para dar el poder a unos y a la vez ponerles límites? No se buscaba la respuesta a estos problemas mediante plegarias e invocaciones a los dioses. Ningún texto sagrado va a imponer a los hombres una verdad revelada. Hesiodo explica la genealogía de los dioses, que es Teogonía, biografía de dioses. Ni Homero era profeta o sacerdote. Y los dioses son concebidos simbólicamente casi como humanos. Salvo el ser inmortales, también tenían pasiones y defectos. Ares o Marte, era colérico. Juno, celosa. Afrodita, provocadora. Así, el universo religioso de la urbe griega tiene ritos, divinidades que protegen el recinto urbano, los hogares, y reciben sacrificios y ofrendas. Como en otras civilizaciones se teme la profanación, los estigmas, pero la función sacerdotal —y ese es el punto— es electiva y temporal. No hay, por lo demás, un Adán griego. A los primeros hombres, no los crea ninguna divinidad. Están ahí, se les llama los autóctonos.
La tradición religiosa griega jamás engendró una casta sacerdotal como en Egipto. Sin embargo, fueron frecuentes las procesiones, las grandes fiestas en Olimpia, en Delfos. La ausencia de clero dogmático —los funcionarios de lo celeste, los llamará Max Weber— ¿explican el milagro griego? Es probable. Fue, en todo caso, una excepción, una religión más bien cívica, urbana, municipal, sin clero omnipotente. En suma, Renán juega con los conceptos, aplica la racionalidad a la vida de Jesús y el hecho divino a los griegos. No obstante, tuvo mucho coraje intelectual al poner a la razón griega al lado de la fe cristiana. En pleno siglo XIX, antes de Darwin, Marx y Freud, eso era un escándalo. Lo apartaron de la Iglesia, fue un pensador cristiano que pagó por su culto a la razón.
Extracto de ¿Qué es República?, Fondo Editorial USMP, Lima, 2012, pp. 42-43.