Darío Enríquez
Gestión de grandes proyectos de movilidad en La Paz y Lima
Subsidios, rigor técnico, urgencia social, pragmatismo, interferencia política y burocracia

La planeación de infraestructura de transporte enfrenta un dilema persistente: ¿cómo conciliar urgencia social, rigor técnico y viabilidad financiera en contextos marcados por trámites burocráticos y decisiones políticas? El sistema de teleféricos de La Paz (Mi Teleférico) y el proyectado Tren Lima-Chosica en Perú ofrecen dos modelos contrastantes de gestión del transporte masivo, cuyas diferencias en financiamiento y ejecución revelan riesgos estructurales y lecciones compartidas.
Mi Teleférico: cuantiosa inversión y presión fiscal creciente
El sistema boliviano se reconoce como una solución eficaz frente a una geografía desafiante. Desde su inauguración en 2014, ha logrado transportar entre 200.000 y 300.000 personas por día, aliviando en gran parte la congestión en superficie, conectando zonas clave de La Paz y El Alto. La inversión total —incluyendo ampliaciones— supera los 740 millones de dólares, financiados íntegramente por el Gobierno Central. Sin embargo, el trazado de las rutas fue criticado en su momento por derivarse de la interferencia política, sin ceñirse a criterios técnicos.
Este modelo opera con una tarifa social accesible (entre Bs 3 y Bs 5 por trayecto, US$ 0,27 y US$ 0,45 según el tipo de cambio paralelo), lo que implica un subsidio estatal significativo. Según estimaciones recientes, el costo social —es decir, el ingreso que el Estado deja de percibir por mantener tarifas bajas— asciende a US$ 960 millones en su primera década de funcionamiento. Aunque los ingresos no tarifarios y la gestión comercial cubren gran parte de los costos operativos, el déficit directo asumido por el Estado ha sido de US$ 24.8 millones en diez años.
El modelo de subsidios de Mi Teleférico enfrenta presiones crecientes debido a la actual crisis fiscal de Bolivia. Aunque el gobierno niega un déficit operativo, los informes técnicos muestran pérdidas contables significativas. En este contexto, sincerar precios o reducir significativamente los subsidios parece inminente, lo que comprometería la sostenibilidad del sistema, afectando directamente a los usuarios.
Tren Lima-Chosica: sostenibilidad financiera y fragilidad técnica
En contraste, el proyecto peruano se inscribe en un modelo de transporte masivo con baja intervención estatal en subsidios. Su gestión se orienta hacia concesiones público-privadas, lo que reduce la carga fiscal y fortalece su sostenibilidad financiera. Sin embargo, esta autonomía presupuestal exige una inversión inicial elevada: sólo el traslado y adecuación de vagones donados requiere más de 22 millones de dólares, mientras que el costo total de infraestructura crítica supera los 500 millones de dólares. En su versión final, se estima trasladar 250,000 personas al día.
El principal riesgo radica en el uso de material rodante de segunda mano, una apuesta por reducir costos y acelerar el proyecto evitando trámites administrativos. Esta estrategia, aunque pragmática, comprometería la seguridad operativa y la eficiencia técnica. A diferencia del modelo boliviano, donde el subsidio amortigua los costos sociales, en Lima cualquier falla técnica o retraso recaerá directamente sobre el operador privado o el usuario final.
El equilibrio necesario entre técnica, política y gestión
Ambos casos muestran que los grandes proyectos de movilidad requieren un equilibrio entre voluntad política, eficiencia administrativa y rigor técnico. El antecedente de la Línea 1 en el Metro de Lima, paralizado durante más de veinte años por disputas políticas, decisiones anti-técnicas y trabas burocráticas, ilustra los costos de la inacción. Hoy, traslada un promedio de casi 700,000 personas al día, con una flota de 44 trenes, atravesando 11 distritos en sus 34,6 km de longitud.
La sostenibilidad de estos proyectos depende de una ejecución estratégica. El modelo boliviano, con su alto subsidio estatal, garantiza el acceso masivo pero genera una presión fiscal insostenible. Por otro lado, el enfoque peruano, austero en subvenciones, afronta el desafío de una ejecución compleja sin menoscabar el rigor técnico. En esencia, la viabilidad reside en superar la burocracia e integrar la dimensión social con la viabilidad financiera sin comprometer la seguridad.

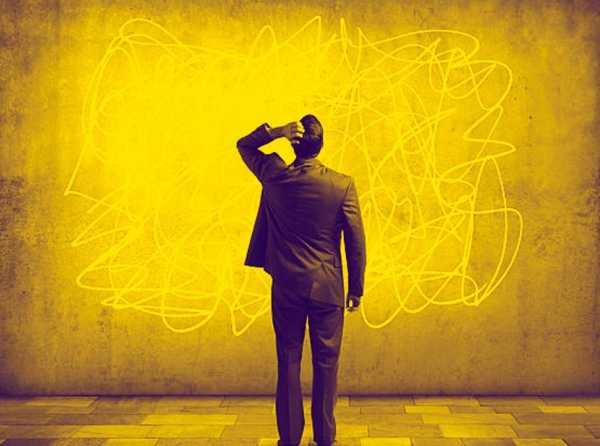













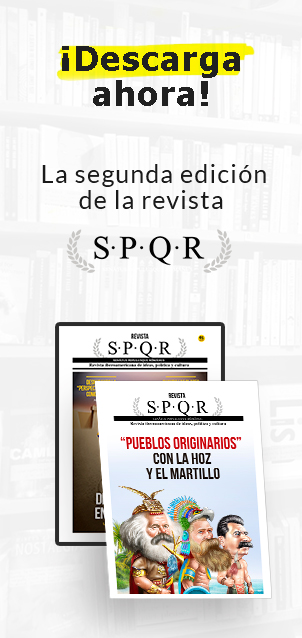


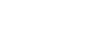
COMENTARIOS