Bajo el territorio cajamarquino se concentra uno de las reservas de co...
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) el 2018 se exportaron 68.50 toneladas de oro. Sin embargo, de acuerdo a los registros del Ministerio de Energía y Minas, en el señalado año se exportaron 127 toneladas de oro. En otras palabras, 58.50 toneladas no se declararon. Es decir, el 46% de la producción de este valioso metal se comercia informalmente.
¿Cuál es la explicación de este devastador avance de la informalidad en la comercialización del oro en el Perú? La única explicación posible tiene que ver con el fracaso de la formalización. La informalidad en la producción del oro se disparó luego de que en el 2014 el pasado Gobierno nacionalista cancelara el sistema de liquidación de compra —mediante el cual los acopiadores descontaban el 4% de renta y el 18% del IGV— en las adquisiciones de la producción de los mineros artesanales.
Con esta decisión el gobierno de Humala comenzó a exigir a los más de 400,000 mineros artesanales que contaran con el correspondiente RUC, ya sea en calidad de personas naturales o jurídicas. Como se sabe la formalidad en el país demanda una serie de requisitos costosos: tener contador, libros contables y otros. Y en el caso de los mineros artesanales, tener el cálculo de reservas probadas a explotar e, incluso, estudios ambientales, inalcanzables para el microproductor. En esta situación la mayoría se volcó a la informalidad.
En este escenario de minería informal surgen las empresas acopiadoras y comercializadoras “golondrinas”, que compran la producción de los pequeños productores en un determinado lapso de tiempo, y luego simplemente desaparecen. Las empresas golondrinas compran la producción de oro de los mineros artesanales, que representa cerca del 50% del total. Allí, pues, está la explicación de la informalidad en la comercialización del oro: en la cadena de informalidad que empieza en la producción artesanal.
La liquidación de compra para la minería artesanal establecía un puente entre la formalidad y la informalidad de la producción minera. ¿Por qué? Porque los acopiadores, compradores y plantas de beneficio convertían a los mineros artesanales en contribuyentes del Estado; y además levantaban un registro de los productores a nivel nacional que permitía planificar estrategias efectivas para formalizar. Luego de la cancelación del sistema de liquidación de compras la informalidad se disparó a niveles incontrolables, no obstante todas las estrategias de interdicción y procesos fiscalizadores y sancionadores de la policía, la Sunat, el Ministerio Público, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente.
Si a todo esto le sumamos que los nueve decretos legislativos promulgados por el ex ministro de Ambiente Manuel Pulgar Vidal durante el nacionalismo, en la práctica, levantan barreras infranqueables entre la formalidad y los mineros artesanales, se clarifican las razones del crecimiento de la informalidad. Vale señalar que las administraciones de PPK y el actual presidente Vizcarra no han cambiado estas normas y, de una u otra manera, han continuado con las políticas establecidas por el nacionalismo.
Argumentos más, argumentos menos, es evidente que el futuro de la economía de mercado y de la propia democracia tiene mucho que ver con el éxito de la formalización minera. Hay sectores que consideran que se pueden multiplicar inversiones y alcanzar el desarrollo excluyendo a determinados sectores de la economía, y prefieren hacerse la vista gorda con el statu quo. Bueno, allí están los resultados: el aumento exponencial de la informalidad. Una situación en la que pierden el Estado, el medio ambiente y los propios productores artesanales; y de la que se aprovechan los sectores antisistema y anticapitalistas que desarrollan campañas en contra de la economía de mercado y buscan manipular el legítimo descontento de los pequeños mineros.
















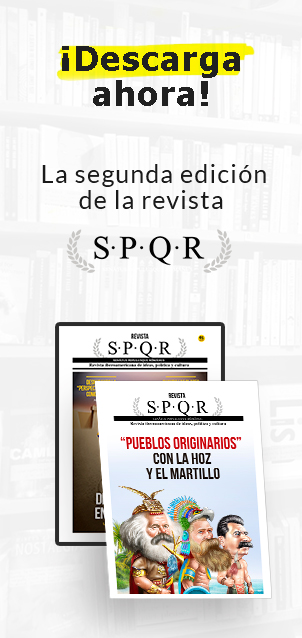


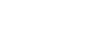
COMENTARIOS