Neptalí Carpio
Bolivia: entre la wiphala y la Biblia
A dos semanas de la caída de Evo Morales

Si algo han puesto en clara evidencia la renuncia de Evo Morales en Bolivia y sus efectos posteriores, es que ese país estaba profundamente dividido. El nombre de Evo Morales es solo el factor determinante de la confrontación política. La figura de líder carismático trascendió lo estrictamente político y sigue presente en lo cotidiano. En gran medida sus huellas son una muestra de la hegemonía cultural que ejerció durante casi 14 años de gobierno que hoy dejan una gran fractura, provocando el surgimiento de otros liderazgos, evidentemente racistas y conservadores de derecha.
Sin embargo, muchos no entienden todavía por qué Morales se fue, en qué momento el líder boliviano perdió el apoyo que lo había encumbrado como el presidente de América Latina que más años seguidos llevaba en el poder. Ya en febrero de este año Morales admitió, en una entrevista al diario El País (España), que su fuerza languidecía. Quizás por ello, Morales, horas después de las últimas y cuestionadas elecciones, llamó por primera vez en la historia de su Gobierno, a los partidos de la oposición para firmar un pacto político. Pero estos rechazaron el diálogo y dejaron que los líderes cívicos –como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari– y decenas de miles de manifestantes paralicen el país, con una prédica igualmente racista y levantando La Biblia como expresión de venganza.
El Alto, la principal ciudad indígena de Bolivia, se convirtió en el mayor escenario del malestar, magnificado por la dimisión y el relevo del expresidente. En ese municipio, que en los últimos comicios no fue una excepción al desgaste generalizado del partido de Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), el sentimiento de orfandad generó violentos disturbios y barricadas que paralizaron las comunicaciones. En La Paz las clases medias son la mayoría de la población. En el barrio más “profundo” de El Alto, el 90% de los habitantes se identifican como aimaras. Al mismo tiempo, en ciertos puntos de la zona sur de La Paz, el 90% consideraba que no tenían etnia alguna. La correspondencia entre estas identidades y el voto a favor o en contra de Morales fue casi completa.
En los barrios más acomodados de La Paz la oposición a Morales durante esta crisis casi fue unánime. Abogados, médicos, empresarios, administrativos, familias con hijos y personas que nunca antes habían estado en una protesta social bloqueaban las calles. El momento en que el alto mando militar “sugirió” la renuncia del presidente, cientos de personas en el sur de La Paz hicieron sonar las bocinas de sus vehículos en señal de júbilo. En cambio, en El Alto se sigue hasta hoy luchando a favor de Evo Morales.
Existe una fractura histórica entre indígenas, generalmente pobres, y sectores medios y blancos. Un elemento que impregna todos los hechos de la historia boliviana es el racismo. En medio de su caída, el Gobierno intentó articular una campaña contra el racismo, acción que solo provocó una mayor polarización. Todo indica que del supuesto Estado plurinacional, que promovía el discurso de Morales, no queda ahora casi nada. Lo que existe es un país completamente dividido.
En los últimos días, en El Alto y en otras zonas de protesta, los manifestantes que protestan contra el Gobierno interino de Jeanine Áñez, enarbolan la wiphala. La movilización, encabezada por los ponchos rojos, una suerte de grupo de choque masista, derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras en otra marcha –en la zona cocalera del Chapare, cerca de Cochabamba– los choques con los uniformados dejaron al menos nueve muertos. Pero, en otros sectores se enarbola la Biblia, como expresión de un revanchismo y de una peligrosa promesa de Estado confesional e intolerante. La bandera de Bolivia queda marginada.
Los últimos días han contribuido a radicalizar las posiciones y borrar los matices. Muchos indígenas, sobre todo jóvenes, fueron muy críticos con la última etapa de Morales. Una prueba es que El Alto está gobernado desde 2015 por una alcaldesa del Frente de Unidad Nacional, rival del MAS. Sin embargo, no olvidan lo que el primer presidente indígena del país hizo por ellos. En sus casi 14 años de mandato, Morales consiguió reducir la pobreza –la extrema ha pasado del 38% al 15%; la pobreza, en total, bajó del 60% al 34%, según el Banco Interamericano de Desarrollo– y modernizar el país. Impulsado por el boom de las materias primas, ha logrado que la economía boliviana crezca a un promedio anual del 4.9% y que la inflación apenas exista. Sin embargo, a esas reformas y avances no le han correspondido un proceso de integración y pacto social.
La polarización en Bolivia se sintió especialmente en Santa Cruz, donde prosperaron los llamados comités cívicos, organizaciones vecinales y gremiales que encabezaron las protestas contra el expresidente y que fueron decisivas en su caída. El protagonismo de estos grupos liderados por el ultracatólico Luis Fernando Camacho, es otro reflejo del legado de Morales. También allí, todo gira, o giraba, en torno a él. Aunque fuera para condenarlo como “dictador”, “Maquiavelo” o “narcotraficante”. Esas descalificaciones forman parte de un relato que se alimentó de la elevada polarización social y también por los intentos del exmandatario de perpetuarse en el poder.
Bolivia vive una especie de guerra civil de baja intensidad y, como es recurrente, cada facción lleva su propia bandera. Y el uso que el expresidente hizo del racismo tuvo una especie de efecto bumerán. Los analistas más sensatos del país del Altiplano señalan que en el centro de esa disputa están “los ningunos”. Es decir, los bolivianos que no pertenecen a ninguna etnia originaria, son castellanohablantes y viven una vida urbana moderna. Antes de Morales, no tenían una clara identidad étnica, comenzaron a adquirirla a partir del discurso masista, que no solo no los incluía, sino que los acusaba de ser racistas, haber explotado a los indígenas por 500 años y haber robado el dinero del país. Son sectores que se sintieron segregados. Esta sensación explica la fuerza, la radicalidad y la persistencia de la movilización de unas clases que los sociólogos siempre han considerado volubles e indecisas. Lo que se ha visto es un enorme movimiento de reivindicación, en el que los ningunos reclamaron un espacio en el país, un espacio que sintieron, con razón o sin ella, que el MAS les había quitado. Guardando las diferencias y los contextos, Evo Morales, hizo lo contrario que Nelson Mandela, en Sudáfrica, cuando luego de derrotar el Apartheid, lideró un movimiento de integración entre negros y blancos, enfrentándose con éxito a sus propios partidarios en ese país del África. El líder negro no cayó en aquello de “ojo por ojo, diente por diente”. Por eso, ahora, en Sudáfrica, su legado es respetado por todas las razas.
Evo Morales, intenta regresar a su país, sin mediar las consecuencias. El líder boliviano se mueve con un despliegue de seguridad como el de ningún dirigente mexicano. Jeanine Áñez, la presidenta interina, ha advertido que si decide volver se enfrentará a la justicia, aunque asegura que no quiere revanchismo ni persecución, pero varios gestos de sus ministros han demostrado lo contrario, desde las palabras del nuevo ministro de Gobierno, que amenazó con una "cacería" al exministro de Presidencia. Los primeros días del Gobierno interino se enmarcan también en ese clima de radicalización extrema. Se trata de un país fracturado en dos. Y el otro gran error que puede cometer ahora Evo Morales y sus seguidores, es oponerse a un nuevo proceso electoral, como salida democrática e insistir en ser nuevamente candidato, violando nuevamente la propia constitución que él promovió.
Esas son, pues, las consecuencias de un proyecto político donde todo se supedita a un caudillo, por encima de todas las instituciones.


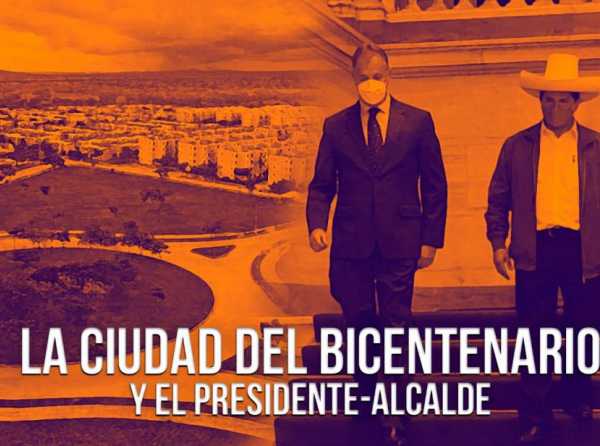












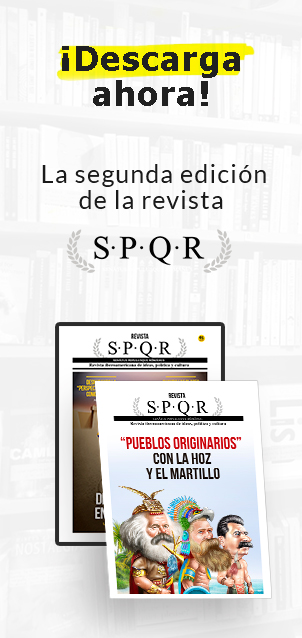


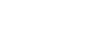
COMENTARIOS