Neptalí Carpio
Alternancia y reformismo en América Latina
Una dialéctica generada por la democracia
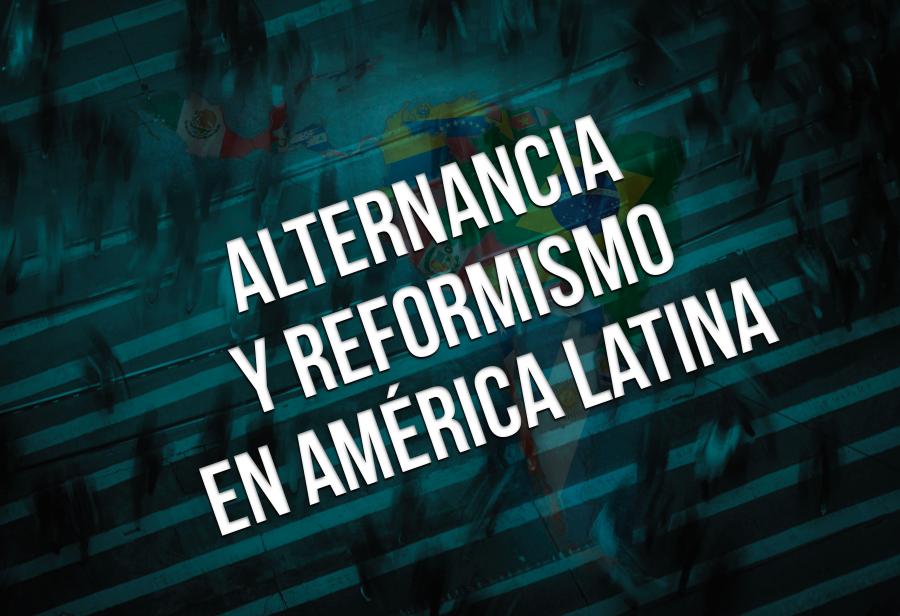
Es muy bueno para la salud de las democracias de América Latina que tanto el llamado modelo neoliberal, en Chile, como el izquierdista de Evo Morales, en Bolivia, estén duramente cuestionados. También resulta positivo que el ejercicio de la alternancia de nuestras democracias muestre el triunfo de propuestas de izquierda y de derecha en las diferentes elecciones. Mejor aún si todos esos procesos están atravesados por una potente movilización ciudadana que demanda reformas en el plano político, social y económico.
Los triunfos del derechista Luis Lacalle Pou en Uruguay, derrotando a la izquierda del Frente Amplio, y del centroizquierdista Alberto Fernández en Argentina, derrotando a Macri, muestran esta tendencia –curiosamente, en países vecinos– y revelan qué tan negativo resulta el comportamiento de las élites de izquierda y derecha en Latinoamérica, frente a esta dialéctica que genera la democracia y el ejercicio de la alternancia. Ya hemos visto cómo en Chile los sectores más conservadores se resisten a la necesidad de instauración de un poder constituyente soberano, mientras en Bolivia (y hasta entre los intelectuales norteamericanos de izquierda) se sigue hablando de una conspiración extranjera para sacar del poder a Evo Morales. Ninguno de ellos se atreve a cuestionar qué tan negativo ha resultado para los propios cambios que hizo el líder del MAS haber intentado una reelección por cuarta vez.
Lo más equivocado es reducir las causas de la movilización ciudadana a patrones ideológicos, cuando en realidad las demandas no solo se reducen al ámbito económico sino que exigen modificar formas de gobierno, sistemas políticos excluyentes y corruptos, modelos redistributivos en crisis, sistema de salud precarios, limitaciones de los sistemas de pensiones y, como efecto de ellos, la sensación de una alta desigualdad. En casi todos los casos es la clase media el sector social que lidera la propuesta, tal como se ha expresado al inicio de la crisis en Bolivia con las clases medias emergentes de La Paz y otras regiones.
En el portal Bolpress, la periodista Luciana Mermet señala que en Bolivia “ha emergido una nueva clase media, cuya existencia debe ser comprobada no solo por sus ingresos, sino también por su capital cultural, su capital social y su capital étnico invertido. Esta clase media se caracteriza por el acceso a propiedades medias y diversas en distintas actividades, un ingreso medio superior, tiene un origen popular, tiene una afirmación identitaria; es decir, que son portadores de estilos de vida diferenciados”. Esta nueva clase media –ubicada en la Paz, El Alto, Cochabamba, Beni, Sucre y otros lugares– creció con los niveles de redistribución logrados por Evo Morales; pero por contradictorio que suene, en los últimos años fueron los sectores más críticos al cuarto intento reeleccionista del líder del MAS.
De la misma forma, pero distinguiendo sus diferencias con el caso boliviano, la clase media chilena que hoy protesta masivamente contra la desigualdad y el sistema político chileno es hija de los logros del crecimiento del modelo económico chileno de los últimos 25 años; pero ahora es también dialécticamente contestataria de sus profundamente limitaciones. Los niveles educativos alcanzados, la inversión per cápita, el surgimiento de una ciudadanía homogénea, así como el rol de las tecnologías de información y comunicación, hacen que la clase media chilena tenga el nivel cultural y la capacidad crítica para cuestionar las desigualdades surgidas durante la última década. Pero los defensores del modelo neoliberal no se percatan de que ha llegado el momento de hacer una reforma de ese modelo, que a inicios tuvo un gran éxito, pero que ahora ha generado diversas limitaciones, sociales, económicas y políticas. Es que esas élites están atrapadas en el dogmatismo de sus propios logros, sin entender que todo modelo económico debe tener la capacidad de renovarse para seguir vigente en el tiempo.
Sería muy saludable para Chile que de las entrañas del régimen democrático, y bajo la presión de la movilización ciudadana, la tensión social actual tenga como punto de desembocadura la convocatoria a una asamblea constituyente aprobada por referéndum. Y sería bueno que los liberales, socialcristianos, socialdemócratas y comunistas de ese país realicen todos los esfuerzos para arribar a un nuevo contrato social. Después de todo, me pregunto, ¿durante los últimos 50 años la sociedad chilena ha tenido la oportunidad de discutir una carta magna en el marco de un régimen democrático? No. La última Constitución chilena, discutida democráticamente y aprobada en un plebiscito, data del año de 1925, promovida por el entonces presidente Arturo Alessandri Palma, elegido democráticamente en 1924. Es decir, hace ya casi cerca de un siglo que los chilenos no tienen un momento constituyente convocado en un Estado de derecho.
En América Latina, los países que, bajo un procedimiento estrictamente democrático, permiten una Asamblea Constituyente son Colombia y Uruguay. En todos los demás casos, los procesos constituyentes han surgido de dictaduras o de regímenes plebiscitarios de izquierda o derecha. Quizá ha llegado entonces el momento para que el constitucionalismo de la región instituya, en cada una de sus constituciones, la posibilidad de que en momentos críticos, como el actual de Chile, se permita la convocatoria a una asamblea constituyente.
Ciertamente, no se trata de que la convocatoria a una asamblea constituyente abra paso a una permanente ingobernabilidad, para cambiar una carta magna en cualquier circunstancia; sino que estableciendo vallas y procedimientos estrictos, se permita que esta salida se produzca en momento críticos, como el que viene ocurriendo en Chile. En esta orientación, los casos de Colombia y Uruguay son buenos ejemplos a seguir.


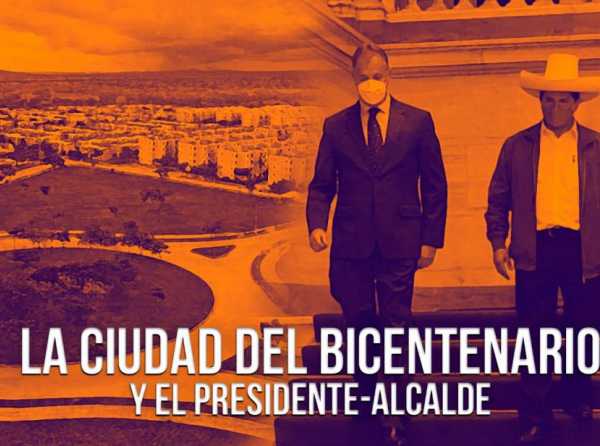












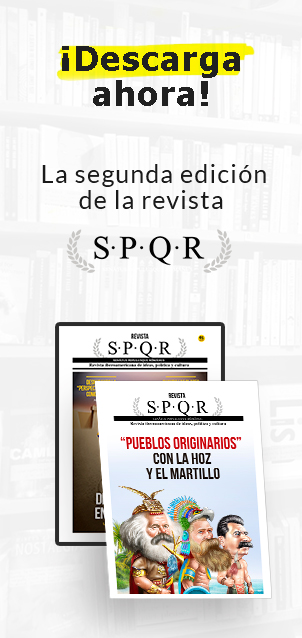


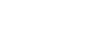
COMENTARIOS