Carlos Hakansson
Las constituciones y sus huellas históricas
La historia de los países inevitablemente influye en sus constituciones
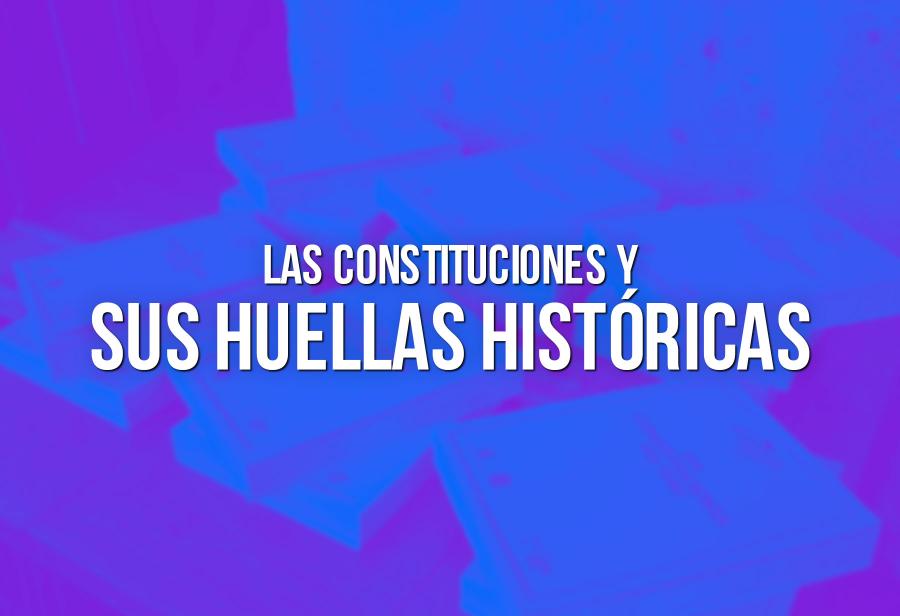
Si la teoría constitucional es fruto de un proceso histórico y cultural, los textos de las constituciones contienen rasgos comunes recogidos en sus partes dogmática y orgánica, como también elementos particulares explicados por concretos episodios en una comunidad política. La Constitución francesa de 1958 afirma su modelo republicano prohibiendo retornar a la monarquía. Las consecuencias de la Revolución francesa de 1789 terminaron aboliendo la Corona.
La historia de una comunidad política va dejando unas reglas que, como “cicatrices”, terminan por singularizar los textos constitucionales convirtiéndolos en documentos con autenticidad y localía. El final de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a la producción de las constituciones modernas; de todas ellas, la Ley Fundamental de Bonn 1949 (en adelante LFB) destaca por ser la primera vez que una Constitución reconoce a la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos, intangible respetada por todo poder público (inciso 1, artículo 1 LFB); a la vez de proscribir a “[l]os partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales” (inciso 2, artículo 21 LFB).
La Constitución española de 1978 (en adelante CE) contiene otra disposición que tiene el propósito de conservar su unidad estatal ante cualquier acto de secesión, “[s]i una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” (inciso 1, artículo 155 CE).
Los ejemplos anteriores revelan que la institucionalidad democrática no es ingenua ante sus enemigos. No puede dejar ningún margen a la frase conocida “la historia se repite, la lección no se aprende”. Por eso, deben establecerse ciertos “candados” para sostener un acuerdo mayoritario y poner todos los medios para procurar los beneficios de la libertad y el bienestar de una comunidad política. Las constituciones son el reflejo de su historia. Por ejemplo, si la reelección presidencial inmediata es saludable en los Estados Unidos, en otros países parece que no por episodios históricos. El más paradigmático es el mexicano al final del “Porfiriato”(*). La Constitución mexicana de 1917 (en adelante CMX) dispone que “[e]l ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto” (artículo 83 CMX).
La reforma más reciente y lesiva al sistema político peruano fue la no reelección inmediata de congresistas. Una regla recogida de la Constitución de Costa Rica (CR) que cuenta con una Asamblea Legislativa con sólo 57 diputados para un país de aproximadamente cinco millones de habitantes (artículos 106 y 107 CR). La diferencia con nuestra realidad política es palpable. Un país de treinta millones de habitantes, sub representado y sin partidos con arraigo que arrastra un déficit institucional donde los congresistas “no agrupados” le siguen en número a la primera mayoría parlamentaria. El éxito de las reformas políticas se mide por su capacidad de producir cambios que sean positivos para el sistema en conjunto. No es la cantidad de cambios sino la calidad de ellos y atendiendo a la realidad de la comunidad política que se trate.
* El porfiriato fue un largo período de gobierno a cargo del militar y político Porfirio Díaz entre los años 1876 y 1911.


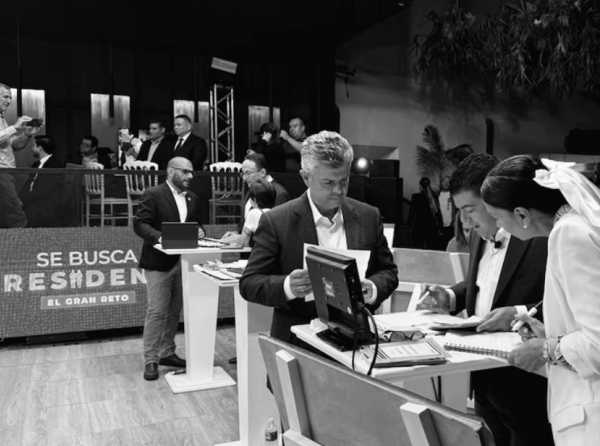
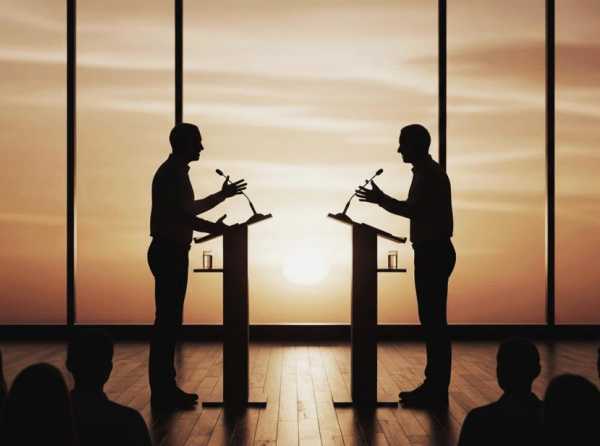


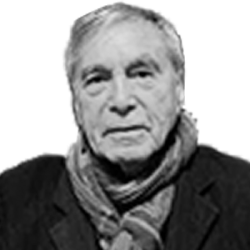








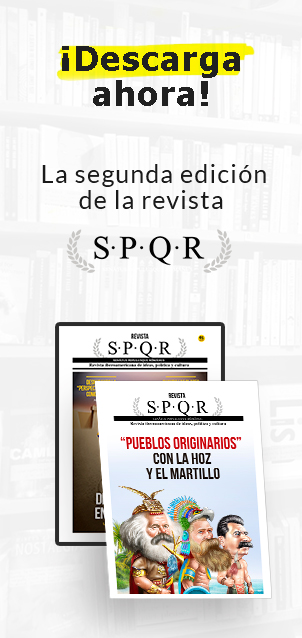


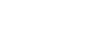
COMENTARIOS