Carlos Hakansson
La Constitución de 1993 y su rastro histórico
Las cuatro etapas históricas de las constituciones peruanas
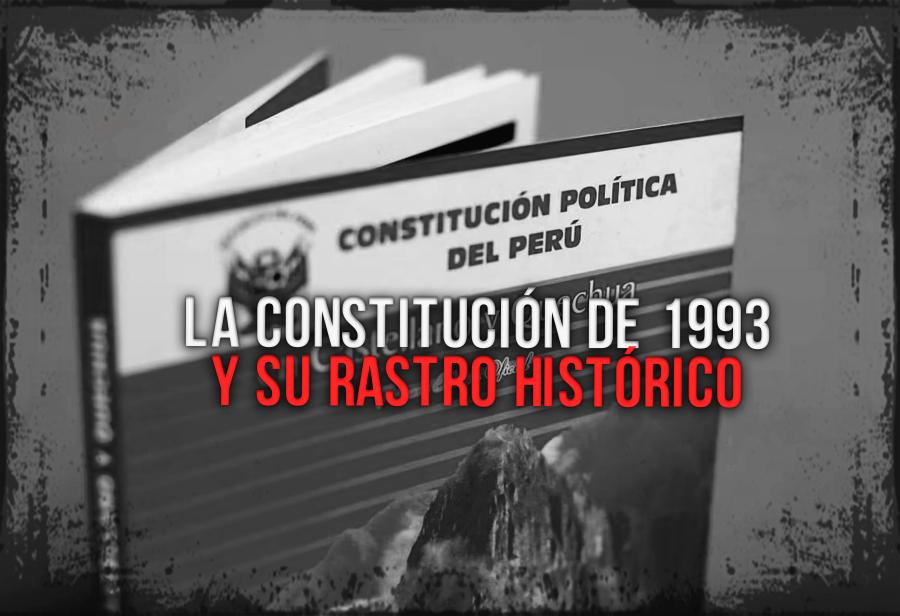
La Carta de 1993 es la síntesis de un proceso compuesto por doce textos constitucionales en nuestra historia republicana. Su contenido alberga un conjunto de instituciones que, en vez de incorporarse vía reforma, han llegado a través de una asamblea constituyente, con una nueva Constitución. Si observamos la Carta de 1993 veremos que conserva los rasgos de las constituciones históricas del siglo XIX y XX sumado a su actualización producto de la jurisprudencia de su máximo intérprete: el Tribunal Constitucional.
Los doce textos constitucionales peruanos pueden clasificarse en cuatro etapas históricas. La primera corresponde a la consolidación de la independencia. Las constituciones de 1823, 1826 y 1828 fueron las que discutieron la opción republicana o monárquica, el estado federal o unitario y la forma de gobierno. La Constitución de 1828, reconocida por Manuel Vicente Villarán como “la madre de las constituciones peruanas”, consolidó los tres primeros rasgos que se han conservado en el tiempo: una república para un estado unitario y el régimen presidencial.
La segunda etapa agrupa a las constituciones que debían resolver las continuas interrupciones democráticas realizando ajustes en la forma de gobierno presidencial. Los liberales, integrada por la comunidad intelectual formada en la ilustración, en pugna con los conservadores integrados por las élites identificadas con la estructura social y política virreinal. Las constituciones de 1834, 1839, 1856, 1860 y 1867 fueron los textos de ensayo-error en el proceso de configurar una forma de gobierno viable, que concluyó con la decisión de incorporar el Consejo de Ministros y la interpelación (desde 1860), para vincular y equilibrar ambos poderes como trasladar a los ministros la responsabilidad política de los actos presidenciales. Un proceso que continuó con las siguientes constituciones hasta la actual Carta de 1993.
La tercera etapa resalta por el tránsito hacia el Estado Social surgido durante el periodo de entreguerras. Las constituciones de México de 1917 y alemana de Weimar de 1919 fueron los textos que influyeron en las cartas de 1920 y 1933, respectivamente. A partir de ese momento el Estado Social llegó para permanecer en los siguientes textos constitucionales, pero sin desarrollarse con efectivas políticas públicas implementadas por los gobiernos.
En la cuarta y última etapa aparecen las constituciones que recogen la internacionalización de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento de la dignidad humana como fin supremo, los amplios catálogos de derechos fundamentales que incluyen los no enumerados y una variedad de procesos para su garantía; el rango constitucional de los tratados de derechos humanos, un sistema mixto o dual de control constitucional como lo define Domingo García Belaunde, así como la jurisdicción supranacional para la defensa de los derechos fundamentales. Las constituciones de 1979 y 1993 pertenecen a esta etapa, con la diferencia que la última es la de mayor desarrollo jurisprudencial y continuidad democrática en la historia republicana.
Las cuatro etapas descritas confirman la idea que la Constitución de 1993 no fue resultado de un episodio histórico aislado sino la continuidad de varios procesos constituyentes que bien pudieron evolucionar a partir de un mismo texto constitucional, ya sea través de la Carta de 1828 o 1860 como segunda oportunidad; sin embargo, las constituciones son consecuencia de los procesos históricos y culturales de toda comunidad política. La inestabilidad, ingobernabilidad e interrupciones democráticas han sido constantes, como también la influencia cultural francesa durante el proceso emancipador del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Recordemos que la República francesa se refundó cinco veces tras la revolución de 1789, tuvo varios textos constitucionales con sendos procesos constituyentes hasta llegar a su actual Carta de 1958.
Al final del repaso histórico, la conclusión es que toda modificación y ajuste al orden constitucional debe realizarse a través del procedimiento de reforma establecido por el constituyente. La experiencia histórica de convocar sendas asambleas constituyentes, ha producido episodios traumáticos que no favorecen la identificación ciudadana con un conjunto de principios y reglas básicas para ser gobernada respetando sus libertades. La discusión de reformas constitucionales debe promover el consenso básico para realizarlas en un texto concreto. Se trata de mejorar la Constitución con reformas pensadas a la luz de nuestra experiencia histórica, como también enriquecer sus disposiciones mediante una adecuada interpretación judicial en el tiempo.


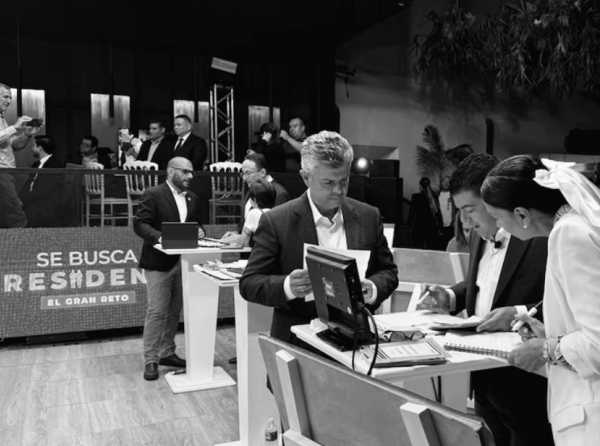
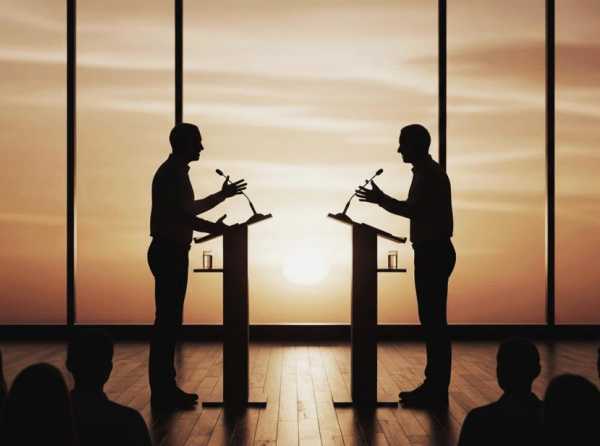











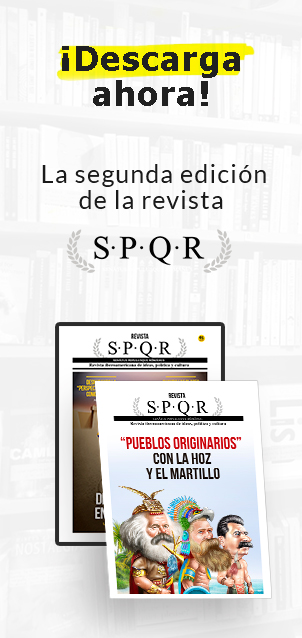


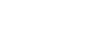
COMENTARIOS