Guillermo De Vivanco
¿A quién juzgamos?
El legado y la sombra del fujimorismo

El antifujimorismo tiene dos pilares. El primero —algo imperdonable para muchos demócratas— fue el cierre del Congreso el 5 de abril de 1992. Por más razones que se invoquen para justificar el golpe de Estado y aunque contara con una aprobación del 80%, para quienes creemos que la democracia puede reformarse sin tanques, nada lo justifica.
Fujimori la tuvo difícil: su movimiento, Cambio 90, era una minoría sin experiencia de gobierno, enfrentada a un Congreso dominado por el Apra y el Fredemo, que bloqueaban las urgentes reformas económicas inspiradas en el pragmatismo de Vargas Llosa: liberalizar el mercado, reducir el gasto público y despedir personal estatal. En agosto de 1990 la inflación fue de 400%, no existían reservas internacionales, Sendero Luminoso había llegado a Lima y el país superaba los 60,000 muertos por este problemas, con coches bomba cada semana. Era una nación al borde del colapso.
El segundo pilar del antifujimorismo surgió al descubrirse la corrupción que emanaba del poder. Las grabaciones de Vladimiro Montesinos mostraron cómo desde el Servicio de Inteligencia se había manipulado la política, comprado líneas editoriales, y cooptado las Fuerzas Armadas, la Policía, el Poder Judicial y el Congreso. Si el cierre del Congreso marcó a Fujimori como dictador, los “vladivideos” sellaron su ruina moral.
De ahí nace el antifujimorismo moderno: una corriente sustentada en dos pilares —autoritarismo y corrupción— que ha alimentado la polarización política durante los últimos 25 años.
Desde entonces, el debate nacional se ha reducido a ese eje: fujimorismo versus antifujimorismo. Todo gira en torno a esas dos culpas —el quiebre democrático y la corrupción— mientras el modelo económico liberal permanece fuera de discusión. Sin embargo, una parte importante del país reconoce que Alberto Fujimori transformó el Perú. A pesar del repudio de las élites progresistas y de la izquierda radical, su legado aún tiene respaldo popular.
Para entender esa persistencia hay que mirar el contexto. La Constitución de 1979, surgida tras doce años de dictadura militar, mantuvo el protagonismo del Estado en la economía, limitó la propiedad privada y condicionó la inversión extranjera. El verdadero giro hacia la modernidad ocurrió con la Constitución de 1993: economía social de mercado, rol subsidiario del Estado y protección inequívoca de la propiedad privada, junto con igualdad jurídica para el capital nacional y extranjero. El resultado fue contundente: expansión de la clase media, reducción de la pobreza en 12 puntos y de la pobreza extrema en 24, según el INEI, el Banco Mundial y la Cepal.
Pero el antifujimorismo ha disimulado su verdadero trasfondo: una visión estatista y anticapitalista que idealiza empresas ineficientes como Petroperú y Sedapal, impulsa el gasto corriente sin sustento fiscal, y derrocha los ingresos mineros sin invertir en infraestructura. A ello se suma el clientelismo político, la captura del Estado por intereses mediáticos y judiciales, y la promoción de figuras incapaces o corruptas como Castillo, Vizcarra y Toledo. Es una corriente que prefiere un país dependiente y manipulable antes que una sociedad libre y emprendedora.
Fujimori, más allá del hombre, representa una visión de progreso basada en la libertad individual y la eficiencia económica. Su figura divide, pero su legado institucional y económico persiste. El debate nacional no debería agotarse en la condena al caudillo, sino enfocarse en qué país queremos: uno atrapado en la nostalgia del Estado paternalista o uno que siga apostando por la libertad y la responsabilidad individual como motores del desarrollo.

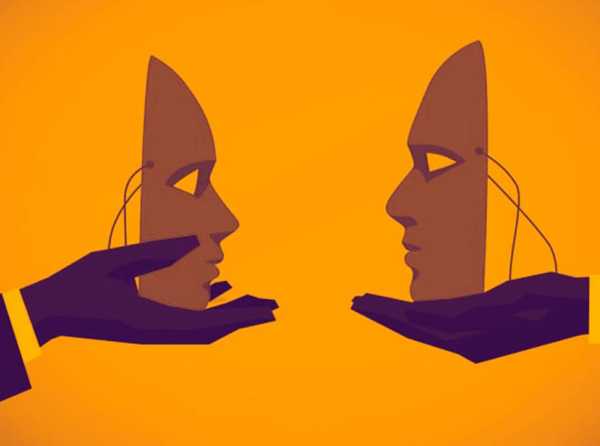













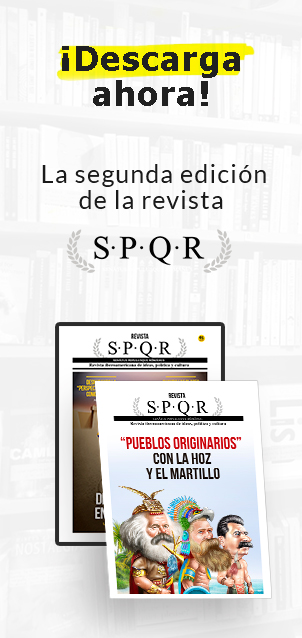


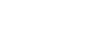
COMENTARIOS