Carlos Hakansson
Poder constituyente: ¿Refundación o repetición?
Está subordinado al derecho natural y a las normas del derecho internacional

En el debate constitucional iberoamericano, el concepto de poder constituyente ocupa un lugar central. Sin embargo, antes de celebrarlo como herramienta de transformación, conviene preguntarnos: ¿estamos refundando el Estado o simplemente repitiendo un ritual que ya no produce institucionalidad?
La teoría del poder constituyente es una creación europea continental. No nació en el Reino Unido ni en Estados Unidos, donde el constitucionalismo se desarrolló sin drásticas rupturas fundacionales, fuera de los cambios de monarquía a república, o del parlamentarismo al presidencialismo. Emmanuel Sieyès quien, tras la Revolución Francesa, fue quien formuló esta doctrina para justificar la creación de un nuevo orden jurídico. Pero lo hizo pensando en un acto único, no en una serie interminable de asambleas constituyentes como ha venido ocurriendo desde el siglo XIX.
En nuestra historia republicana el poder constituyente ha sido invocado una y otra vez. Desde la independencia, el país ha transitado por múltiples constituciones: 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993. Cada una responde a una coyuntura, pero en conjunto revelan una tendencia preocupante: la incapacidad de reconocer un pacto constitucional duradero. En la actualidad, a pesar que la Carta de 1993 sea el documento con mayor desarrollo jurisprudencial en la república, no faltan voces que piden una nueva constituyente como oferta electoral durante las elecciones generales.
Más que revoluciones institucionales, lo que vemos en Perú es una evolución progresiva que se pudo materializar en reformas y no distintas constituyentes. La República se consolidó con un régimen presidencial y un Estado unitario. Luego vinieron las pugnas entre liberales y conservadores, que introdujeron figuras como el presidente del Consejo de Ministros y mecanismos de control parlamentario. En el siglo XX, el país adoptó elementos del Estado Social, inspirado en México (1917) y Weimar (1919), y finalmente incorporó los derechos humanos en sus constituciones de 1979 y 1993, con catálogos amplios, reconocimiento de derechos implícitos y acceso a la justicia supranacional.
¿Qué es lo nuevo hoy? En Iberoamérica, las asambleas constituyentes contemporáneas han introducido elementos que mezclan reivindicación cultural con sesgos ideológicos. Ecuador invoca a la Pachamama en su texto constitucional, Bolivia adopta principios como el Sumak Kawsay y el Suma Qamaña, que orientan la política pública hacia una ética del cuidado ambiental. Se habla de Estados Plurinacionales y Bolivarianos, en un intento por romper con el legado hispánico.
También se han incorporado mecanismos de democracia directa —referéndums, revocatorias, plebiscitos— que, si bien pueden fortalecer la participación ciudadana, también pueden debilitar la representación congresal. La reelección presidencial indefinida, la disolución discrecional del Congreso (como la “muerte cruzada” en Ecuador) y el control sobre jueces y fiscales mediante órganos autónomos para su nombramiento y ratificación son señales de alerta. En muchos casos, el diseño institucional no mejora; todo lo contrario, las constituyentes contemporáneas terminan empoderando al presidente con competencias para legislar, convocar referéndum, reelecciones indefinidas y disolución parlamentaria.
El poder constituyente, en teoría, es coyuntural, inapelable, fáctico y eficaz. Pero no es ilimitado. Está subordinado al derecho natural y a las normas imperativas del derecho internacional público (ius cogens). Su ejercicio debe responder a una necesidad histórica, no a una estrategia política. De lo contrario, corremos el riesgo de vaciar de contenido el constitucionalismo y convertir la refundación en una rutina sin sustancia. Por esa razón, necesitamos repensar el poder constituyente no como un acto de ruptura permanente, sino como una herramienta excepcional para construir consensos duraderos y, hoy en día para casos contados (Venezuela, Nicaragua y Cuba, por ejemplo). Finalmente, una Constitución no se legitima por su novedad, sino por su capacidad de representar a todos y mantener su vigencia resistiendo el paso del tiempo.













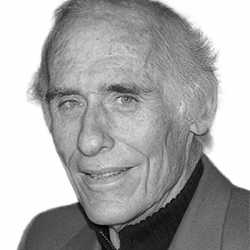

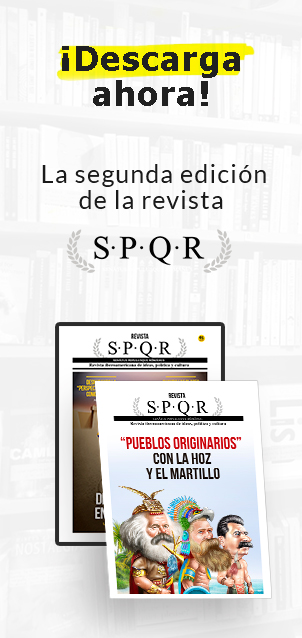


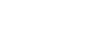
COMENTARIOS