Nancy Arellano
Venezuela: El ADN cívico-militar
Las trampas de la transición, de 1945 a 2025

El 18 de octubre de 1945 sembró la semilla definitiva de la democracia de masas en Venezuela, al incluir por primera vez al ciudadano de a pie en la política mediante el voto universal. Un logro que chocó estrepitosamente contra una realidad: la República nació y se crió en un cuartel. A diferencia de otras naciones fundadas por juristas —como Estados Unidos, Australia o India—, el Estado venezolano fue parido por generales y su legitimidad no provino de las leyes, sino de la gloria militar.
La cruda estadística lo confirma: en 214 años de historia los gobiernos militares o de dominio militar directo han controlado el destino del país durante 154 años. El 72% de los gobiernos han tenido predominio militar directo o tutelar, mientras que los puramente civiles apenas suman 60, siendo el Pacto de Puntofijo (1959-1999) el periodo más estable y la única excepción a la regla.
Esta matriz selló en el ADN nacional el principio de que la autoridad política y el poder militar eran, en esencia, una misma cosa: la República nació por el fusil y se crió con el fusil. No en vano, Laureano Vallenilla Lanz, intelectual orgánico del gomecismo, teorizó en «Cesarismo Democrático» (1919) una fórmula de gobierno en la que «el caudillo se erige como expresión genuina de la voluntad nacional», legitimando doctrinalmente la fusión del poder civil y militar. Por tanto, la tesis del «destino manifiesto» de los ejércitos, que Rómulo Betancourt denunciaría en 1948, no fue un invento de la logia Unión Patriótica Militar (UPM), sino la doctrina no escrita —y a menudo explícita— de la República desde su fundación.
El ejemplo que revela este patrón fue el intento civilizador de José María Vargas en 1835. La Revolución de las Reformas, liderada por Santiago Mariño y Pedro Carujo, no fue un simple pretorianismo militarista, sino una reacción de un vasto sector de próceres que se sintieron excluidos por la nueva oligarquía conservadora, sostenida no por el poder civil, sino por José Antonio Páez. El historiador Mario Briceño Iragorry lo describió como la «expresión clara del rechazo que ciertos grupos de antiguos patriotas hacían del sistema que aminoraba sus derechos a favor de los grupos que detentaban [...] los instrumentos de la riqueza». El propio Vargas, con trágica honestidad, admitió carecer de «aquel poder moral que dan el prestigio de las grandes acciones militares». Quizás la advertencia más cínica sobre este patrón provino de un militar a otro. Fue José Tadeo Monagas quien le escribió a José Antonio Páez: «los abogados —letrados— [...] se servirán ahora de usted para ver si nos destruyen a nosotros, y después se servirán de otro para destruirle a usted». No era una profecía, sino la descripción precisa del juego de poder: las élites civiles instrumentalizando a las facciones militares unas contra otras.
Visto así, el 18 de octubre de 1945 no es una anomalía, sino la repetición de ese patrón. Fue el primer intento moderno de un partido civil (AD, los nuevos letrados) de jugar el juego tradicional: AD se alió con una facción militar excluida (la UPM) para derrocar al establishment cívico-militar. Y, atendiendo a la advertencia de Monagas, esa facción militar invirtió los papeles y, tres años después, fue quien «se sirvió de otros» para destruir a sus aliados civiles y reivindicar su posición histórica de control. El Trienio no fue el pecado original; fue el segundo gran intento de un poder civil de romper una tradición de 135 años y fracasó exactamente por las mismas razones.
El ocaso de Medina Angarita: ¿Autocracia o consenso roto?
La justificación de 1945 depende enteramente de la perspectiva de quien la narre. Para su protagonista, Rómulo Betancourt (Venezuela, política y petróleo), fue un acto inevitable contra una «autocracia con atuendo liberal» que, al negar el cambio al voto directo y universal e imponer a Biaggini López, cerró toda «salida pacífica». En la acera opuesta, el crítico Arturo Uslar Pietri (Golpe y Estado en Venezuela), colaborador de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, lo consideró una ruptura innecesaria y denunció la hipocresía de AD al atacar un método de elección que antes había aceptado para Diógenes Escalante. Más allá de la pugna entre los actores, un análisis estructural como el del historiador Andrés Stambouli (Crisis Política 1945-1958) sugiere que el problema de fondo no era ideológico, sino funcional: la «cerrazón del sistema político», una «autocracia» incapaz de «abrir canales de participación» a las nuevas fuerzas emergentes –AD y la UPM– que demandaban un espacio. La discusión entre civiles fue, en lo práctico, estéril.
El Trienio (1945-1948): una paradoja de creación y corrosión
Esta divergencia interpretativa sobre 1945 prefiguraba las tensiones que caracterizarían el Trienio Adeco, un período de paradoja fundacional en el que, por un lado, se dio el primer ensayo populista con logros monumentales: la movilización social y el sufragio universal. Su Constitución de 1947, la más avanzada de su tiempo en América Latina, fundó la democracia de masas al consagrar un amplio catálogo de derechos sociales, económicos y laborales, en un escenario internacional a tono, en el cual se estaba gestando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Y por otro lado, este mismo impulso transformador también consolidó un Estado repartidor que se utilizó como instrumento de poder faccioso.
Uslar Pietri lo consideró una falsa revolución, argumentando que AD, consciente de su «precariedad e intrínseca inferioridad frente a los militares», se lanzó a construir un poder propio mediante una «voluntad totalizante». El tristemente célebre Jurado de Responsabilidad Civil fue, para Uslar, la «grotesca guillotina» de un régimen que forjó una «mitología populista» para ocultar su debilidad. En contraste, Betancourt lo defendió como un «instrumento para el ejercicio de la justicia». Es aquí donde admite su famosa autocrítica: la «soberbia» o «arrogancia» en la que cayó AD tras la victoria de Gallegos con un 74,47 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, Betancourt diferencia el fondo de la forma: las reformas eran legítimas; el error fue el sectarismo, una «torpeza táctica» que les permitió a los militares la excusa perfecta para retornar a sus prácticas acostumbradas.
El derrumbe (1948): ¿Traición, colapso o contradicción?
El 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos fue derrocado. Las explicaciones del fracaso reflejan las tensiones del período. Betancourt lo describió como una «subversión militar», cuya causa real no fue el sectarismo de AD (la «excusa»), sino la ambición militar —la tesis del destino manifiesto— y la conspiración de las dictaduras extranjeras. Uslar Pietri lo vio como el colapso lógico: los militares siempre tuvieron el poder real y AD, al alienar a todos y enfrentarse a semejante tradición, se encontró sola.
La tesis más completa es la de Stambouli: el fracaso fue una contradicción estructural. El «estilo confrontacionista» de AD alienó a sus socios militares, la base del poder fáctico. La UPM vio en las pretensiones de hegemonía popular de AD y en la creación de sus milicias populares o cabilleros una intolerable amenaza a su monopolio de la fuerza. Como señala el historiador Rafael Arráiz Lucca, «la organización de grupos de choque partidistas [...] se convirtió en una práctica común». Este conflicto estalló con el ultimátum del 19 de noviembre, en el que, como documenta Luis Cipriano Rodríguez, la exigencia militar clave fue «el desarme inmediato de las milicias armadas de Acción Democrática».
El propio Rómulo Gallegos, en su mensaje desde prisión, validó esta tensión. Identificó a los golpistas como «los hombres de armas que no aceptan que [...] ellos y solo ellos pueden ser, en última instancia, los verdaderos electores», y confirmó el choque al narrar cómo se negó a ceder ante un ministro de Defensa que intentó «imponerme líneas de conducta política». La aparente paradoja de la ausencia de resistencia se explica aquí: el golpe fue un golpe frío que decapitó el mando civil en horas, y el propio Gallegos se negó a llamar a una guerra civil, optando por la dignidad: «[...] no quiero [...] pedirle sacrificios [...] sino para invitarlo a reflexionar...».
El espejo de tres fracasos: lecciones para el cuarto intento
El 23 de enero de 1958 se produjo la reconquista y el Pacto de Puntofijo fue la antítesis del Trienio: un acuerdo de élites para evitar los «pecados» del pasado. Pero esta solución se convirtió en su propio problema. El politólogo Juan Carlos Rey definió el nuevo modelo como un sistema populista de conciliación, en el que las élites políticas gestionaban el conflicto distribuyendo la inmensa renta petrolera. Este sistema fue posible gracias a lo que el antropólogo Fernando Coronil llamó el Estado mágico, un Estado que parecía crear riqueza de la nada y fomentaba una cultura de dependencia. Con el tiempo, este modelo se osificó en lo que Michael Coppedge bautizó como una partidocracia: un duopolio rígido de partidos que controlaban toda la vida nacional y perdió su conexión con las bases. Si bien el sistema de Puntofijo funcionó como un esquema de coparticipación entre AD y COPEI, su diseño original incluyó a otros actores, como URD y representantes empresariales, aunque con el tiempo se convirtió en el duopolio que Coppedge critica. Así, el sistema que nació para evitar la exclusión política generó una nueva y profunda exclusión ciudadana. Esto condujo a lo que la académica Miriam Kornblith describió como una «descomposición institucional» y a lo que Jana Morgan denominó una «bancarrota representativa», en la que los ciudadanos percibían que los partidos ya no los representaban. La frustración acumulada estalló primero en el Caracazo de 1989 y luego en los dos intentos de golpe de 1992, en lo que la periodista Mirtha Rivero crónicó como la rebelión de los náufragos.
Hugo Chávez capitalizó ese fracaso prometiendo el tercer intento: una «democracia participativa y protagónica». Sin embargo, el proyecto evolucionó a un «autoritarismo competitivo» (Margarita López Maya y Corrales & Penfold). El chavismo, como critica Teodoro Petkoff, revivió con mayor intensidad el pecado de 1945: el sectarismo, la exclusión y, de forma más grave, la fusión total del Estado con el poder militar, institucionalizada mediante la doctrina de la «unión cívico-militar» —influenciada por teóricos como Norberto Ceresole y su fórmula «Caudillo, Ejército, Pueblo»—, degenerando en sistemáticas violaciones de derechos humanos y colusión estatal con poderes criminales transnacionales.
Hoy, tras los resultados electorales y el reconocimiento de una nueva mayoría en torno a Edmundo González y al liderazgo de María Corina Machado, Venezuela se asoma no a un espejo, sino a tres. El país enfrenta su cuarto intento de fundar una democracia sólida y duradera, con el reto monumental de retomar el Estado y no sucumbir a las tentaciones que hicieron fracasar los tres intentos anteriores. La expectativa nacional es que este sea, finalmente, el gobierno idiosincráticamente e históricamente sensato que logre repacificar al país. Las advertencias de la historia son trágicas y claras.
El reto de este nuevo liderazgo es demostrar que ha aprendido las lecciones de los tres fracasos:
Primero, evitar el pecado de 1945: la arrogancia sectaria. La historia del Trienio advierte que una victoria, por abrumadora que sea, no puede convertirse en una «voluntad totalizante».
Segundo, evitar el pecado de 1958: la bancarrota representativa. El Pacto de Puntofijo enseña que un liderazgo que se divorcia de la ciudadanía que lo eligió está condenado al fracaso.
Y el tercero, y más importante, evitar el pecado de 1835, 1948 y 1999: la tentación del poder militar. Este es el problema fundamental, aún no resuelto. El fracaso del chavismo como modelo se debió a la fusión explícita del proyecto político y el militar ultrapersonalista, resucitando la tesis del destino manifiesto y combinándola con un proyecto hegemónico y ultrarrepartidor que ha fusionado a la clase militar con la élite económica en un caudillismo extremo, como nunca antes, pero además permeado por dos factores: la atomización territorial caudillesca como retroceso al caos del siglo XIX y la fragmentación del poder coactivo al compartirlo con organizaciones criminales. Por ello, la transición democrática es hoy impensable sin deshacer esa fusión.
El éxito o fracaso de este cuarto intento dependerá de la capacidad de la sociedad civil y su nuevo gobierno para resolver el dilema que ni José Maria Vargas pudo en 1835, ni Rómulo Gallegos pudo en 1948, ni Puntofijo pudo a largo plazo: qué hacer con una fuerza militar —hoy además profundamente corrompida— que podría seguir viéndose a sí misma como la tutora de la nación.
La historia venezolana puede leerse como el forcejeo entre dos legitimidades en pugna: la que emana de las urnas y la que nace de los cuarteles. Los tres intentos previos demostraron que ganar las primeras no basta si no se resuelve la ecuación con los segundos. Frente a este legado histórico, la transformación institucional requiere tres condiciones fundamentales:
- Un consenso social genuino, acompañado de una apertura económica sustancial y competitiva que impulse el bienestar y la movilidad social.
- Devolverle a las Fuerzas Armadas de la República, apolíticas y no beligerantes, el monopolio de la fuerza coactiva, hoy denigrantemente compartida con grupos criminales y paraestatales con intereses subrepticios, y restaurar su rol exclusivo como garantes de la integridad territorial y de la salvaguarda de los recursos nacionales.
- Resignificar el rol de honor y de gloria de los oficiales de las FFAA. Abordar un plan que considere las dimensiones culturales y éticas que constituyen un sustrato latente —e ignorado con frecuencia— del sentido de trascendencia de los oficiales, que puedan ser elementos clave y constituir nodos modelo de una doctrina republicana reformada.
La legitimidad duradera de las Fuerzas Armadas depende de estas tres condiciones indispensables, no solo para su recuperación institucional, sino también para ejercer el mandato popular del 28 de julio de 2024. No hay forma de que la vía electoral se efectivice sin que las FFAA ejerzan el poder de fuego de manera exclusiva —sin competencia con organizaciones criminales—; que mantengan un compromiso inquebrantable con la Constitución —alejado de la instrumentalización política—; y que enfrenten las confrontaciones y tensiones del sistema con solidez institucional. Todo ello, dentro de una identidad basada en el servicio profesional y la lealtad institucional, que consolide el proyecto republicano en la democracia.















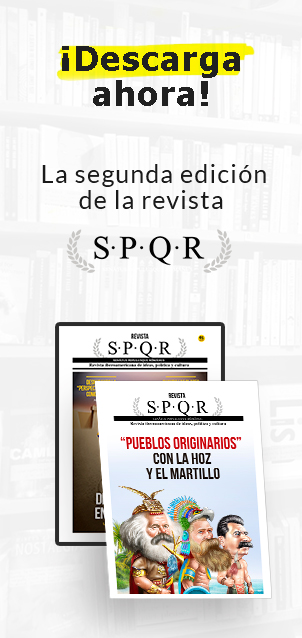


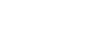
COMENTARIOS