Darío Enríquez
La encrucijada del mundo académico peruano
Salvo escasas excepciones, no se hace investigación seria
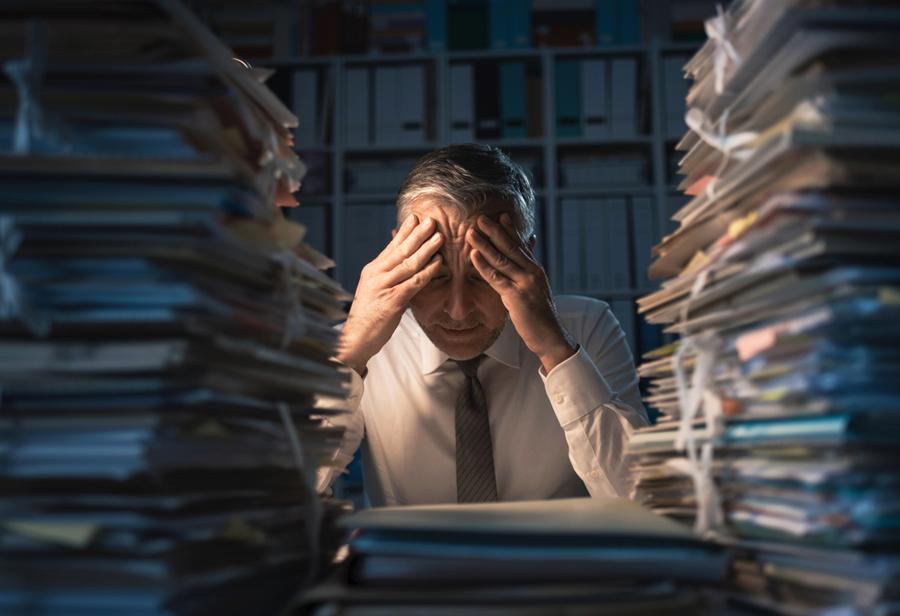
El trabajo que viene realizando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es muy cuestionable; en especial por su alto grado de discrecionalidad, que deviene nefasto cuando se ejerce desde toda instancia estatal. Nadie, nunca y de ninguna manera, debiera tener tal poder discrecional desde una entidad que cuenta con la ventaja de actuar incluso usando violencia legal desde el Estado. Ya hemos perdido de vista, en medio del desquiciamiento general de nuestra institucionalidad, que las leyes –como principio central– deben protegernos, poniendo límites al Estado para cautelarnos como ciudadanos con derechos. En vez de ello, la tendencia es inversa: cada vez el Estado tiene más poder y nos somete pérfidamente a nosotros los ciudadanos, vulnerando nuestros derechos fundamentales.
Sin embargo, esta labor de la SUNEDU está poniendo en evidencia –tal vez muy a pesar de los propios evaluadores estatales, casi como un efecto colateral no deseado– que incluso muchas universidades “licenciadas” no hacen investigación seria en nuestro Perú. De hecho, dedicarse solo al dictado de clases y a la producción masiva de “cartones” es altamente rentable, tanto que dedicar tiempo a otras actividades, como la investigación científica, que rinden sólo la décima parte (si es que rinden algo, por lo mal que se hace) está descartado bajo la lógica del mercado. Esto se verifica tanto en universidades privadas como estatales. Es lo que tenemos. Es lo que hay, salvo escasísimas excepciones.
¿Qué vemos con frecuencia en documentos divulgativos que deberían reflejar calidad de aquellos trabajos de investigación que los sustentan? Se recurre a una frase mágica “hay estudios que...”, mostrando endeblez de argumentos y hasta deshonestidad intelectual porque no se mencionan otros estudios que podrían contrariar conclusiones preestablecidas que se tratan de justificar con partes convenientes de “fuego amigo”.
No podemos negar que hay producción editorial en el Perú, aunque reducida en cantidad y de calidad poco clara. Hay académicos que pretenden resolver una controversia debatible con “escribí un libro sobre este tema”. No basta con publicar, debemos conocer si se siguen procesos de evaluación que cautelen tanto integridad como calidad de textos publicables e investigaciones realizadas ¿Se aplican instrumentos como grupos experimentales, grupos de control, evaluación a simple ciego o doble ciego, validación cruzada, etc.? Las malas prácticas de la “endogamia académica” nos hablan, por analogía, de relaciones “incestuosas” entre evaluados y evaluadores, quienes se conocen, comparten espacios y tiempos e incluso pertenecen a la misma institución académica. Fatal.
Peor aún, además de las prácticas de “incesto” académico y probablemente muy ligado a ellas, está lo que podríamos denominar “complacencia ilustrada”. Se trata de un exagerado y notorio apego al mainstream intelectual; es decir, a las tendencias dominantes de pensamiento e incluso ese absurdo del “consenso científico”, especialmente cuando se trata de ciencias sociales o asuntos alejados de ciencia experimental, en temas siempre abiertos a debate y controversia. Se pierde toda traza de un sano pensamiento crítico, de análisis sobre la base de evidencias y de cuestionamientos que son fundamentales para que la ciencia avance.
Un caso de ello podemos encontrarlo en el derecho internacional y en las (mal llamadas) ciencias políticas. En el Perú se cuestiona vivamente uso de término “conflicto armado interno”, para describir lo que fue el terrorismo genocida desplegado por Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Túpac Amaru (MRTA) en contra autoridades políticas, ciudadanos y comunidades peruanas durante casi dos décadas (ochenta y noventa). Esta terminología “oficial” es repetida hasta el cansancio por académicos que han abandonado completamente su deber intelectual de sostener un enfoque crítico. En vez de ello, esos académicos se han prestado despreocupadamente (con intención o sin ella) a la dulcificación de acciones perpetradas por terroristas genocidas con el uso y abuso de tal terminología, tanto que a partir de eso permiten a sus áulicos transitar con "naturalidad" a llamarlos "luchadores sociales".
Entre académicos es posible, de este modo, identificar dos grandes grupos: 1) Quienes se adhieren al mainstream como comparsa de otros "congelados, sin atreverse unos y otros a salir de su zona de confort; 2) Quienes se atreven a explorar nuevas hipótesis y no temen ejercer íntegramente ese noble quehacer académico que busca la verdad como valor supremo.
De ese modo, vemos con frecuencia a académicos que pretenden intervenir en el debate público, pero cometen errores de principiante y lejos de rectificar, están dispuestos a creer, sostener y suscribir todo aquello que valide sus prejuicios, siempre que cuente con la aprobación de mainstream. Como académicos, deberían ser intelectualmente honestos, más atrevidos y menos conservadores (en la peor acepción).















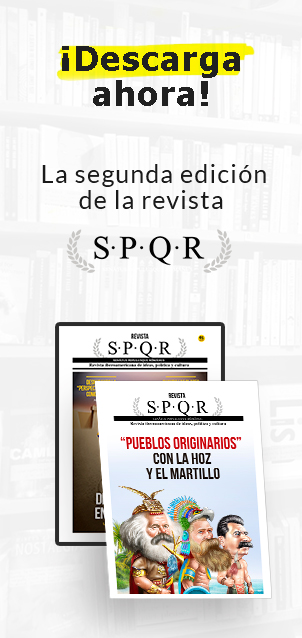


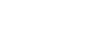
COMENTARIOS