Joaquin de los Rios
El doble rasero que está dejando el mundo en manos de los peores
Debe haber una jerarquía moral básica

Hay una trampa que se repite en casi todos los conflictos contemporáneos. No es técnica ni jurídica. Es moral, y por eso es más peligrosa. Consiste en exigirle santidad al Estado que se defiende, mientras se le concede indulgencia al actor violento que provoca, extorsiona, secuestra o gobierna por miedo. Esa trampa se ha convertido en el gran negocio cultural de cierta izquierda global y, en especial, de los caviares, tanto de izquierda como de derecha: transformar el matiz en coartada, la sensibilidad en chantaje y la culpa en un arma política contra el ciudadano normal.
El patrón es inconfundible. Donde hay ley, la ley es sospechosa. Donde hay orden, el orden es “opresión”. Donde hay frontera, la frontera es “odio”. Y donde hay delincuencia o milicia, aparece una vocación inmediata por explicarla, comprenderla, disculparla, como si la violencia fuera un fenómeno climático y no una decisión humana. Es un modo de pensar que presume superioridad moral, pero produce resultados miserables: más impunidad para el violento, más restricciones para el que cumple, y más miedo para el que solo quiere vivir.
La discusión sobre Israel y Gaza se ha vuelto el laboratorio perfecto de esa distorsión. Hay una verdad que se niega a morir aunque la propaganda la persiga: el civil palestino no es un enemigo colectivo. Su dolor no vale menos por el hecho de que existan grupos armados. Pero hay otra verdad igual de dura, que ciertos activismos no toleran pronunciar: cuando una estructura armada controla el territorio, se niega a desarmarse y usa el sufrimiento civil como palanca, la tragedia deja de ser solo tragedia y se vuelve método. Si el pueblo no puede disentir sin miedo, si el territorio se administra con intimidación y si la guerra es el negocio, entonces la “causa” se convierte en cárcel.
Ese punto es el que separa a quien piensa de quien posa. Se puede sostener, sin caer en cinismo, que la vida palestina merece un horizonte distinto al de ruinas gobernadas por milicias. Y se puede sostener, sin pedir perdón por ello, que hay sociedades que no pueden darse el lujo de jugar a la ingenuidad. La supervivencia no es poesía; es doctrina. Nadie está obligado a aplaudir cada decisión en una guerra, pero cualquiera que quiera ser honesto debe entender el marco: cuando el adversario no se presenta como un actor político normal sino como una estructura armada con ambición maximalista, la respuesta tiende a ser áspera. El escándalo permanente frente a esa aspereza, combinado con la ambigüedad frente al terrorismo, no es humanitarismo: es propaganda.
Esto no implica negar el dolor civil, ni cerrar los ojos ante excesos, ni convertir la guerra en virtud. Implica algo más incómodo: aceptar que la compasión sin juicio es combustible para el chantaje. Y que el juicio sin compasión produce monstruos. La discusión seria empieza cuando se niega a las estructuras armadas el privilegio de hablar en nombre de un pueblo y se exige un horizonte que no sea la perpetuación del odio como forma de gobierno.
Irán exhibe el reverso del mismo doble rasero. Allí no hay retórica que salve a nadie: cuando un régimen apaga la comunicación, persigue la protesta y trata a su población como enemigo interno, lo que existe es una tiranía. Y la reacción de los moralistas selectivos suele ser reveladora. En lugar de una condena clara, aparece el susurro. Aparece el “sí, pero”. Aparece el intento de explicarlo todo con culpas ajenas, como si la censura, la prisión y la violencia fueran un accidente y no una elección de poder. Ese “sí, pero” es el idioma del cómplice elegante. No hace falta aplaudir al tirano para ayudarlo; basta con no llamarlo tirano cuando toca.
Venezuela ha entrado en un punto de quiebre que reordena la región. Durante años, demasiados se acostumbraron a tratar un sistema de captura institucional como si fuera apenas un gobierno discutible. Se normalizó el exilio masivo, la miseria convertida en herramienta, el miedo como método. Y se elevó a dogma la idea de que nada puede tocarse por “soberanía”, como si la soberanía fuera un escudo personal del tirano y no un derecho de la nación secuestrada. Aquí también se ve la estética caviar: escándalo por la forma, amnesia por el fondo. Les importa la pulcritud del procedimiento, no la magnitud del daño.
Al mismo tiempo, la lucidez exige decirlo todo: derribar al caudillo no crea automáticamente una república. Una transición sin arquitectura puede abrir vacíos que llenan facciones, mafias u oportunistas. Pero esa advertencia no debe convertirse en excusa para la parálisis. Hay momentos en que la política de la delicadeza es solo otra palabra para cobardía, y la cobardía, en asuntos de Estado, se paga con décadas.
Europa del Este recuerda otra verdad que la retórica no puede tapar. La guerra prolongada no busca solo ganar batallas; busca quebrar sociedades. Cuando se ataca energía, infraestructura y abastecimiento, no se está discutiendo fronteras en abstracto: se está atacando la vida normal. Y allí, otra vez, el doble rasero aparece. Los mismos que romantizan “resistencias” ajenas suelen relativizar, por conveniencia o cansancio, la idea básica de que las fronteras no se redibujan por la fuerza. A la vez, esos mismos se indignan ante cualquier política de disuasión, como si el mundo respetara a quien solo ofrece buenas intenciones. El agresor entiende un solo lenguaje: el costo. Si el costo es bajo, avanza.
Asia funciona con una lógica todavía más peligrosa: la intimidación gradual. No se necesita invadir mañana para ganar terreno hoy; basta con normalizar el acoso, el cerco simbólico, los ejercicios militares que buscan desgastar la voluntad y la confianza. Quien no quiere ver lo evidente lo llamará “tensión”. Quien quiera entenderlo lo llamará por su nombre: coerción. Y la coerción solo se detiene cuando encuentra un muro.
En América y en buena parte del mundo, el enemigo más concreto del orden no es una ideología abstracta; es el crimen organizado convertido en poder territorial. Allí no hay poesía: hay extorsión, trata de personas, control de rutas, captura de autoridades, economías paralelas. Es una disputa de soberanía real. Y también ahí aparece la complicidad más útil para los peores: el activismo que siempre encuentra excusas para el delincuente y siempre sospecha del ciudadano que exige seguridad. Prefieren sospechar del policía más de lo que temen al criminal. Les resulta más cómodo denunciar “mano dura” que mirar de frente la extorsión diaria. Ese moralismo selectivo funciona como lubricante cultural para que la mafia avance.
Todo esto converge en una idea que explica por qué el caviarismo es tan dañino. No vive de resolver; vive de administrar culpa. No construye; fiscaliza. No se ensucia; pontifica. Su poder real está en el lenguaje. Cambian el nombre de las cosas para alterar el juicio del público. Terror se convierte en causa. Extorsión se convierte en fenómeno social. Frontera se convierte en exclusión. Autoridad se convierte en opresión. Y cuando el lenguaje se corrompe, la defensa se vuelve ilegítima y el agresor gana terreno sin disparar.
Por eso este texto no busca sonar neutral. La neutralidad, en tiempos de violencia legitimada por retórica, es una forma de rendición elegante. No se puede pedir equilibrio entre quien secuestra y quien libera, entre quien reprime y quien protesta, entre quien extorsiona y quien trabaja. No se puede exigir perfección al ciudadano decente mientras se regala comprensión infinita al matón. Ese es el truco más rentable del progresismo de salón: convertir la decencia en culpa y la agresión en contexto.
La jerarquía moral básica es otra. Primero la vida normal del ciudadano. Primero la ley. Primero la frontera. Primero la responsabilidad. Primero el derecho a defenderse sin pedir permiso a los opinólogos. Después, todo lo demás. Quien invierte esa jerarquía no es más humano. Es más útil para el mal.
Si tuviera que dejar una sola frase para compartir, sería esta: una sociedad se empieza a perder cuando el ciudadano decente pide perdón por querer vivir en paz, y los cínicos convierten la culpa en una forma de poder.
















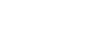
COMENTARIOS