Miguel Rodriguez Sosa
Vallejo en abril
En 15 años Vallejo no pudo superar la pobreza inicial de los expatriados
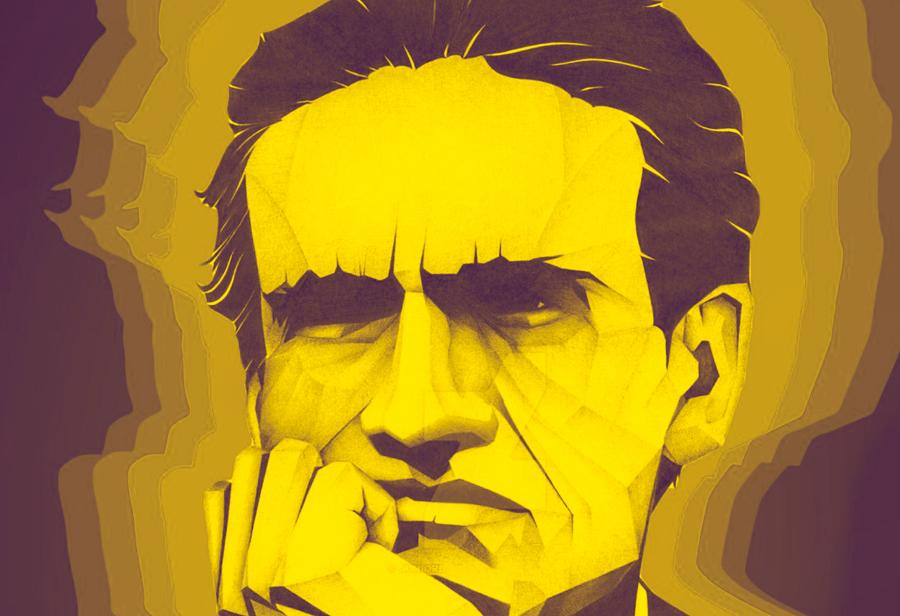
«Abril es el mes más cruel: engendra / lilas de la tierra muerta, mezcla / recuerdos y anhelos, despierta / inertes raíces con lluvias primaverales» escribió Thomas Stearns Eliot en The Waste Land, su poema publicado en 1922, el que se ha dicho que fue annus mirabilis en la literatura del siglo XX, y en el que vieron la luz obras literarias absolutamente innovadoras en la forma, como el Ulises de James Joyce y el poemario Trilce de César Vallejo. Debiera ser significativo que estas grandes producciones hayan sido creadas por autores que vivían atormentados por la precariedad de sus economías sumada a angustias existenciales; en el caso de Joyce y Vallejo, también sofocados por el desarraigo, y los tres vinculados por una inocultable aversión fatídica al mes de abril. Asimismo, debiera ser significativo que esas tres magnas obras, cada una a su manera, simbolicen una época de desintegración y de refundación, no sólo en el empleo del lenguaje sino en todos los órdenes de la vida social.
Vallejo escribiría años después, premonitorio «Me moriré en París con aguacero, / un día del cual tengo ya el recuerdo (…) tal vez un jueves, como es hoy, de otoño». Falleció el 15 de abril de 1938 a los 46 años, no en jueves sino el día de viernes santo y llovía sobre París.
Cada año, esa fecha se conmemora en nuestro país el Día del Poeta Peruano con exacta referencia al óbito de Vallejo y es momento propicio para toda suerte de ditirambos y duelos desde la hagiografía que ha sido sembrada por sus cultores que suelen restregar a lectores y audiencias una suerte de evangelio de la pobreza como condición humana que sería benéfica para la creación. La efigie del Vallejo pobre y desamparado alcanza la estatura totémica de una virtud, así como quiere pasar el desarraigo material del poeta como expresión de humanismo universal. Casi nadie quiere recordar al Vallejo celebrante y humorista que por tiempos fue, y se conoce –en el Perú y en Europa–, y claro está, se omite que en mucho las dolorosas vueltas de su vida no fueron una fatalidad cara a las musas, ni circunstancias ajenas a sus decisiones. En resumen, se quiere edificar un negacionismo de la búsqueda de la felicidad asociada al éxito que otros grandes hombres de las letras han conseguido y disfrutado.
Hay algo de terriblemente penoso y resentido en el relato del Vallejo empobrecido, que es en parte cierto, pero sólo en parte. El insigne poeta vivió 15 años en Europa, los últimos de su agobiada existencia. La mayor parte del tiempo en París, pero también en Madrid y por periodos en Moscú. Nunca pudo superar el estado de enervante pobreza que lo distinguía, porque sus ingresos como corresponsal de los diarios El Comercio, de Lima, y La Razón, de Buenos Aires, y sus colaboraciones para la limeña revista Mundial no alcanzaban para solventar una subsistencia mínima –ya no digamos también decorosa–; ni siquiera alcanzó su unión conyugal con Georgette Philippard, quien empobreció a su lado al extremo de perder un inmueble, patrimonio familiar, que obligó a ella y a Vallejo a vivir en hotelitos cada vez más baratos y hasta miserables.
Es difícil creer que en 15 años Vallejo no pudiera superar la pobreza inicial de los expatriados. Pero sucedió. En alguna medida porque el ambiente del capitalismo europeo de su tiempo fue cruel con él, que a más de ingresos episódicos sólo se ayudaba para sus necesidades con el exiguo estipendio de una beca en España que le consiguió el diplomático peruano Abril de Vivero; un beneficio que Vallejo estiró tanto como pudo. En algún momento, el poeta piensa en viajar a Nueva York y tal vez asentarse allí. Lo escribe en carta a un amigo. Pero era con seguridad una de esas ideas dictadas por el dislate más que por la desesperación, como la de retornar al Perú, que informó varias veces a ser realizada un «próximo año» que nunca llegó. El temor de Vallejo a la persecución judicial en su país natal, donde había sido encerrado en la cárcel de Trujillo más de tres meses, de noviembre de 1920 a febrero de 1921, involucrado en un tumulto callejero con saldo sangriento, no lo abandonaría jamás. ¿Qué le hubiera deparado al poeta retornar a un Perú desgarrado, entonces gobernado por Óscar R. Benavides, donde se perseguía a los apristas que había frecuentado en Trujillo y Lima, peor todavía porque había sido expulsado de Francia en 1929 por «filiación comunista»? ¿Le hubiera ido mejor en los Estados Unidos, país por entonces sumido en la gran depresión económica? Son preguntas para una mente especulativa.
Vallejo se había afiliado en 1932 al Partido Comunista de España, luego de participar en una célula del mismo credo en París. En el occidente europeo las convulsiones revolucionarias del bolchevismo y del fascismo que luego experimentaría la España de la segunda república, le impidieron radicarse y fue así que viajó a otras capitales y tres veces a la meca de los creyentes en el ideal y proyecto del socialismo de los trabajadores, la Rusia de Stalin: en 1928, 1929 y 1931. De entonces data su publicación «Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin», en la que en ninguna parte escribe una sola línea crítica sobre el opresivo despotismo estalinista. Una faceta que quiere ser ignorada en la reflexión sesgada de quienes ensalzan al poeta como ícono del humanismo. Aunque la verdad es que, por entonces, él y más hispanoamericanos llegados a la URSS, como José Revueltas, Vicente Lombardo Toledano y otros hicieron del silencio conveniente y «políticamente correcto» un arte de la sublimación de lo allí vivido, con fines propagandísticos.
Es curioso que, siendo poeta, periodista y proclamado comunista, Vallejo no consiguiera, como otros y de tantas partes, quedarse a vivir cuando menos unos buenos años en Rusia. No fue en su caso, por cierto, por alguna disidencia ideológica. Su obra «Rusia ante el segundo plan quinquenal» puede contar en cualquier biblioteca de propaganda estalinista. Pudo haberse quedado tal vez trabajando como uno de los varios voceros culturales de la Kominform, pero no lo hizo y retornó a la Europa occidental.
Es significativo que allí otra vez tampoco consiguiera asentarse, ni siquiera pudiera conservar un modesto pasar laboral. Renunciando en 1927 a la beca de estudiante de leyes obtenida en 1925, con la que nunca estudió; usó el dinero que le consiguieron varios amigos con la finalidad de sufragar un hipotético regreso al Perú, para un primer viaje a Moscú. Estando en Madrid, en 1926 renunció también a su trabajo en Les Grands Journaux IberoAmericains, conseguido un año antes.
La incapacidad de Vallejo para conservar un trabajo distinto de las eventuales colaboraciones periodísticas –que siempre pagan mal, tarde o nunca, como se sabe– y la bruma que cubre su trayectoria como profesor en liceos parisinos, sugieren un rasgo de su carácter que ha sido soslayado en la hagiografía vallejiana: al vate no le gustaba trabajar.
Tal rasgo entronca con su meticulosa edificación propia de la efigie de empobrecido pobre –que no es redundancia porque lo primero es empeño y lo segundo resultado–. Vallejo era, pues, pobre de vocación y por arte. Un celebrante de la pobreza, como ha observado con mirada acuciosa más de un crítico que detecta en su poesía dos tipos de pobreza. Una que se observa como orfandad en Los heraldos negros, donde Vallejo escribe: «Y el hombre… Pobre… pobre! Vuelve los ojos, como / cuando sobre el hombro nos llama una palmada; / vuelve los ojos locos, y todo lo vivido / se empoza como charco de culpa, en la mirada». Otra, la pobreza económica, como en La cena miserable, donde escribe: «Ya nos hemos sentado / mucho a la mesa, con la amargura de un niño / que a media noche llora de hambre desvelado…»
Su poesía muestra que en Vallejo habitaban, efectivamente, el desamparo y también el hambre. Contra el primero, nada podría hacer. Caía sobre él como el dardo de un hado cruel y se manifiesta, en reacción, como una vocación de desarraigo del poeta. Sobre el segundo, nada supo hacer y menos todavía por su actitud de dandy arrogante en la pobreza, con un extremo similar al de Charlot. Vallejo se preciaba de seguir en su vida principios férreos de una moral que rechazaba hacer concesiones a críticos y editoriales, y sin embargo negaba esos principios cuando no tenía escrúpulos para pretender vivir de dádivas.
Un mes justo antes de fallecer escribió una carta a alguien llamado Luis José de Orbegoso.
«París, al 15 de marzo de 1938.
Mi distinguido y recordado amigo:
Un terrible surmenage me tiene postrado en cama desde hace un mes, y los médicos no saben aún cuánto tiempo seguiré así. Necesito una larga curación, y encontrándome sin recursos para continuarla, he pensado en usted, don Luis José, en el gran amigo de siempre, para pedirle su ayuda a mi favor. En nombre de nuestra vieja e inalterable amistad, me permito esperar que el querido amigo de tantos años me tenderá la mano, como una nueva prueba de ese noble y generoso espíritu que le ha animado siempre y que todos conocemos. Se lo agradece de antemano, con un apretado abrazo, su firme e invariable amigo.
César Vallejo».
¿Humillación impuesta por terribles circunstancias o descaro recurrente? Queda a juicio del lector. A las grandes figuras de las letras hay que conocerlas por el anverso y el envés de su humana estatura y cómo hayan vivido para nada tiene relevancia en la justa valoración de su obra.


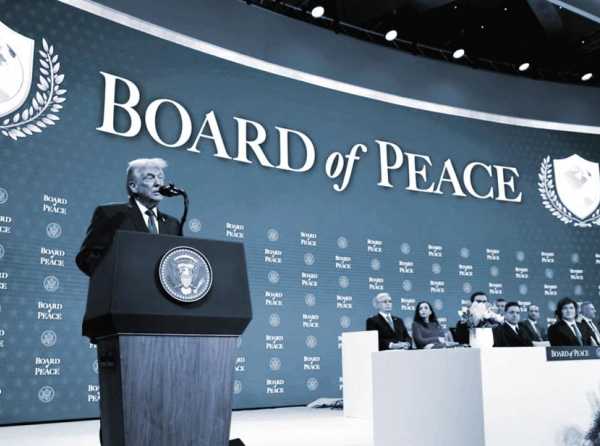












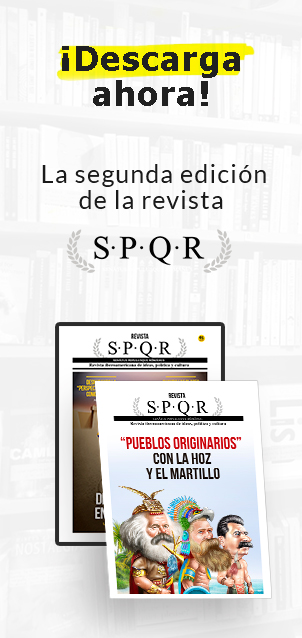


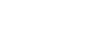
COMENTARIOS