Raúl Mendoza Cánepa
Seres emocionales
Cada vez es más difícil sintonizar con nuestros semejantes

Cuando me ha tocado dialogar con gerentes o empresarios, la pregunta de rigor es sobre la presencia de psicólogos en sus empresas. Algunos asumen con frivolidad que ellos o ellas son imprescindibles para la selección y la desvinculación laboral; otros los creen sencillamente prescindibles, innecesarios (“¿Para qué nos sirven?”. Para lo mismo que les sirven sus empleados). Todos ellos dan por hecho que mi interrogante se dirige al estrés laboral, cuando de lo que se trata es de indagar sobre la relación que existe entre las emociones y la productividad. Trabajadores más felices, menos preocupados, más entrenados en su mirada interna, y mejor orientados para la vida que les tocó, más blindados en sus psiquis. Por tanto, mayor productividad en sus empresas.
El problema de la posmodernidad es que todos suman cargas íntimas que no saben volcar o comunicar en sus familias o entre sus amigos cercanos; porque en el apuro muy pocos encuentran oídos firmes dispuestos a escuchar, o acaso a comprender, sin juzgar y tolerar. El miedo juega en favor del silencio, mientras anida esa necesidad de contarlo todo que los escritores saben disfrazar de ficción en sus historias. Pero ¿cuán solos o incomunicados estamos en realidad? Solté al garete el tema de los psicólogos y las empresas, pues en ellas precisamente el tiempo se centra solo en la labor, y las prisas juegan en contra de la formación de los vínculos humanos, incluso en las horas libres o los almuerzos. Una mirada por el centro de cualquier ciudad nos permite comprobar que muchos empleados se sientan solos para comer y sustituyen el diálogo real con ese aparato que nos conecta con redes de amigos que también solo van de paso a solas en la calle virtual.
Siempre soltar las emociones frente al otro (que no es precisamente nuestro espejo) nos expone al juicio, al ridículo o, lo más probable, al desinterés. Cada quien está más centrado en sus propios asuntos, minuteros o agendas que en las turbulencias de aquel otro que solo necesita de unos minutos de su tiempo para tender un puente que comunique sus angustias, sus miedos, sus penas, sus soledades o sus culpas. “El tiempo es el mejor regalo que le podemos dar al otro”, escribí hace algunos meses, pero es lo que menos estamos dispuestos a dar. De allí la frase: “Quien quiere oídos que pague”.
No en vano, y dado el repliegue del otro (la otredad posmoderna y tecnológica nos separa), los psicoterapeutas van adquiriendo un mayor valor en el mercado de las emociones, y ya no se asocia el diván con la enfermedad mental como antaño. Hemos logrado descorrer el velo de lo que somos, pese a que pagar para ser escuchados no deja de ser un logro marginal y relativo.
¿Cuánta comunicación real existe en las familias? ¿Cuánto se calla y cuánto estamos dispuestos a exponer de nuestra naturaleza sin entrar en conflicto? Imperfectos, frágiles, sin dominio de la asertividad ni el logro de la correspondencia, sintonizar se hace difícil. Alguna vez un terapeuta amigo me formuló un proyecto que aparecía como panacea para algunos conocidos: la formación de clubes de la conversación, donde grupos de personas ventilen sus asuntos según sus similitudes. Mas nos gana la desconfianza.
Quizás la cobertura de orientación psicológica y de oídos empáticos (físicamente dentro o fuera de las empresas) sea más eficiente ante la crisis de productividad que cualquiera de esas fórmulas del coaching colectivo en las oficinas, que pretenden convencernos de las bondades del pensamiento positivo, la proactividad, las técnicas de persuasión y otros menjunjes que combinan diversas artes y ciencias. Pero que no colaboran con lo principal, con el mar interno personalísimo que nos agita. Es decir, con aquella indómita necesidad de ser escuchados.













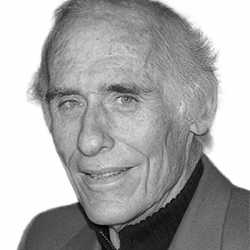




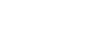
COMENTARIOS