Miguel Rodriguez Sosa
La deriva del republicanismo (II)
Y por qué la “batalla cultural” la está ganando el progresismo

La semana anterior escribí para esta columna que hay, desde la segunda mitad del siglo XX, una «diferenciación arborescente de ideas que se reclaman republicanas (que) ha desvirtuado la esencia del republicanismo clásico» con su deriva historicista y progresista.
Es preciso reconocer que el republicanismo progresista decaído como expansión geométrica de plataformas de derechos para grupos singulares y respecto de necesidades también singulares, con sus configuraciones de «comunidades» y «colectivos», muestra una ventaja frente al republicanismo tildado de conservador, por el hecho simple de haber conseguido implantar culturalmente la narrativa de su antecesor, el republicanismo radical interesado en reivindicaciones políticas y sociales convergentes con las ideas revolucionarias y socialistas, y eso en vía de una posverdad que presenta como autocrítica respecto al colapso intelectual y político del «socialismo realmente existente». Una experiencia exitosa de curación salvífica y sin embargo falaz como es genérico en el reino de las posverdades.
En frente, el ideario republicano contrapuesto al progresismo se muestra liberado de la enojosa evaluación de alguna realización histórica, porque no ha sido aplicado a cabalidad en la escena política desde que sus tesis renacentistas fueran acuñadas por Niccolò Macchiavelli (Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 1531; El Príncipe, 1532). El hecho histórico es que venció la tesis contractualista de la legitimidad de la autoridad gobernante, con Locke, Montesquieu y Tocqueville, y así hasta hoy, más todavía con la prédica de la nueva izquierda nacida en el decenio de 1960 y su plataforma de democracia participativa de los «sujetos sociales» incorporando a distintas minorías, realmente grupos de activistas, en el horizonte intelectual de la justicia social derechohumanista como visión paradisiaca de la evolución humana.
No se debiera negar, ni se puede, que ese triunfo cultural del progresismo ha generado que el ideario republicano no cuente hoy en día con un espacio en el que pueda asentar una presencia fuerte de ideas opuestas; un espacio más amplio que el de reductos académicos que no logran acertar en la difusión de sus tesis. En un extremo, se ha doblegado ante el pensamiento liberal propugnado por Francis Fukuyama y su alegato del fin de la historia, que no hay tal, y ha creado el espíritu del neoliberalismo como una pura ideología decantando de manera aberrante en el llamado neoconservadurismo antiprogresista impulsado en el mismo decenio de 1960 por la revista estadounidense Commentary y desarrollado en la década siguiente por varios intelectuales a quienes Seymour Lipset aplicó la etiqueta, fabricando el escenario en el que se confunden el individualismo y el liberalismo económico con el conservadurismo moral y social, un condumio grisáceo intragable pero generosamente utilizado para denostar como reaccionarios o protofascistas a los portadores de ideas de resguardo de la tradición y defensa de la lealtad como pilares de una República de ciudadanos.
La deriva del republicanismo se está saldando hoy con la victoria del progresismo en ese ambiente difuminado que es llamado «batalla cultural» en la que campean los representantes de este bando, básicamente porque –a mucha diferencia– en el otro lo que hay es una dispersión heterogénea y asistemática de planteamientos de filosofía e historia de las ideas políticas, al extremo que soporta el estigma de neorepublicanismo, etiqueta con la cual los progresistas quieren fracturar la vertebración histórica de las ideas republicanas clásicas en su uso actual.
Desde el progresismo se intenta omitir u oscurecer que están vigentes las ideas republicanas de autores como Quentin Skinner (Los fundamentos del pensamiento político moderno. 1985), J.G.A. Pocock (El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica. 2002), Johan Trenchard y Thomas Gordon (Cartas de Catón. 2018), que tratan con distinta perspectiva y para el mundo contemporáneo acerca de las relaciones entre dos conceptos clave del ideario republicano: el de los derechos individuales, de la persona humana, desde el lado liberal, aceptando que son portadores de los peligros del egoísmo y del individualismo; y el de la virtud cívica del ciudadano que participa en la elaboración de las leyes y, más generalmente, en la vida política, por el lado republicano clásico de inspiración romana. Esos autores examinan con alto vuelo crítico las relaciones no exentas de conflicto entre derechos y virtud pública como cimientos del orden verdaderamente republicano. Incluyen el análisis de la tendencia histórica cíclica a la corrupción de las instituciones políticas, cómo advertirlas y, si es posible, cómo neutralizar ese proceso con base en el cultivo del civismo y el derecho de resistencia; este último que en el ideario progresista es desvirtuado en cuanto autoriza el espíritu disruptivo y revolucionario que ha florecido con los tantos avatares del jacobinismo.
Ideas políticas republicanas distintas del progresismo las hay, vivas y dinámicas, pero corresponde aceptar que configuran una producción intelectual elitista y de escasa divulgación, posiblemente porque, a diferencia de la masiva divulgación del ideario progresista, sus autores han perdido el norte de cómo hacer para comunicarlas. No hay, en la actualidad, la presencia gravitante de literatura panfletaria del ideal republicano, como lo hubo en la Inglaterra del siglo XVIII con John Milton y Algernon Sidney.
De Milton es imperativo rescatar The Tenure of Kings and Magistrates (1649), obra en la que sienta las bases precursoras de la teoría liberal del contrato social, y A Defence of The People of England (1651), la respuesta del parlamentarismo a la doctrina que sustentaba el origen divino del poder monárquico como justificación de la tiranía. Milton asienta el principio de «legitimidad trascendental» en el ámbito de ejercicio racional del poder que se sitúa en las coordenadas del derecho natural, siguiendo la normativa de que la ley positiva expresa la ley natural y la recta razón, alcanzando su materialización en la base pactual del poder: «Ningún hombre comprensivo puede ignorar que los pactos siempre se hacen según el estado actual de las personas y de las cosas, y que siempre se incluyen en ellos las leyes más generales de la naturaleza y de la razón, aunque no se expresen». Es el planteamiento de que el gobierno justo necesariamente haya de ser aquél en que reina la primacía del derecho y al que están subordinados los gobernantes, pues es injusto el gobierno en el que el derecho se subordina al interés del poder.
De Sidney mantiene plena vigencia Discourses Concerning Government (1698), la obra por la cual fue ejecutado y por la que sería luego de su muerte considerado «el patriota héroe y mártir Whig»; homenaje al enérgico liberal-conservador republicano cuyo pensamiento se reflejaría en el de Edmund Burke y su crítica feroz al jacobinismo en su formidable obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa (1790).
Desde luego, la tradición republicana moderna no se sustenta únicamente en la cultura inglesa y hay que incorporar en ella, entre otros, a Jean-Jacques Rousseau con El contrato social o principios del derecho político (1762) que en su libro tercero se ocupa básicamente del gobierno y sus formas, de las que dice «si queremos una institución duradera, no pensemos en hacerla eterna» aludiendo a la historicidad de los regímenes políticos incluyendo a los propiamente republicanos. Afirma, pues, la inevitable decadencia de la equiparación (perecuación) de las formas políticas de Estado, y con esas, la voluntad social de reasentar la virtud como base de un gobierno republicano.
La cuestión de la historicidad de las ideas republicanas conduce a considerar con ánimo crítico si la disposición de ideas políticas del pasado –las de Aristòteles, Macchiavelli, Locke, Rousseau, Tocqueville, Burke, Hegel y otros grandes pensadores– sirven para problematizar los temas políticos del presente en la perspectiva republicana. Postulo que sí, aunque debo reconocer la tensión latente en quienes apuntan a instrumentalizar la historia intelectual para la elaboración de tesis políticas contemporáneas.
Un programa de desarrollo del ideario republicano que reúna historia del pensamiento político con elaboración de teoría política actual debiera tener en cuenta los escrúpulos concernientes al proceso de asumir el enfoque de continuidad fuerte entre tradición republicana y creación republicana evitando el narcisismo de usar el prefijo «neo» y afirmando que los usos contemporáneos del pasado son legítimos si implican por principio contextualizar lo que necesariamente debe serlo para tener sentido. Así, por ejemplo, es válido rescatar, con la pertinencia actual que reclama Skinner, la noción maquiaveliana de libertad negativa, con la que su autor articula una doctrina de la virtud cívica.
En este sentido es necesario mencionar al filósofo británico contemporáneo Roger Scruton y su defensa de la tradición política, siguiendo a Burke al postular que la sociedad permanece cohesionada por la autoridad y el imperio de la ley en el sentido del derecho a obedecer, no el de los derechos ilusorios de los individuos, pues la obediencia es «la principal virtud de los entes políticos, la disposición que hace posible gobernarlos y sin la cual las sociedades se diluirían en el polvo de la individualidad», atomizados en la masa descrita por Ortega y Gasset.
Está planteada la tarea de edificar de manera orgánica el pensamiento político republicano para el momento actual, y en ese cometido rechazar los «ismos» como el reclamado por el progresismo, que prefiere ignorar que su divinizado Karl Marx rechazó al conocer el surgimiento de un llamado «marxismo». Pero, para eso falta que florezca una literatura de divulgación allende los recintos académicos, posiblemente escrita en forma de manifiestos o de cartas, el formato preferido de los panfletarios de entonces y de hoy. Impulsar la difusión del ideal republicano clásico generando una literatura de debate contra las promesas utópicas del progresismo, esas que se esparcen acompañadas por visiones mentales abstractas guardando muy escasa relación con lo que la mayoría piensa.


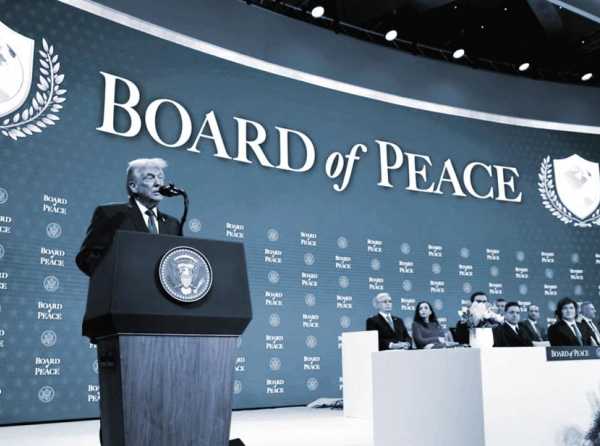












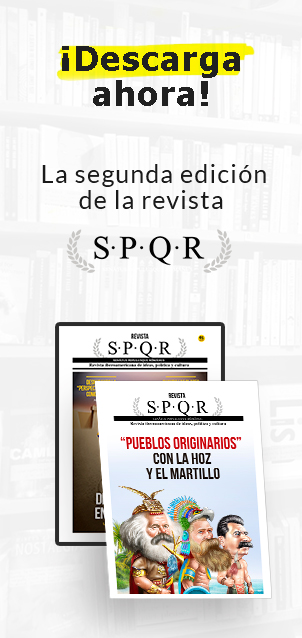


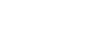
COMENTARIOS