Jorge Varela
Distopías y utopías en la república
Pesadillas y sueños en la literatura y la política
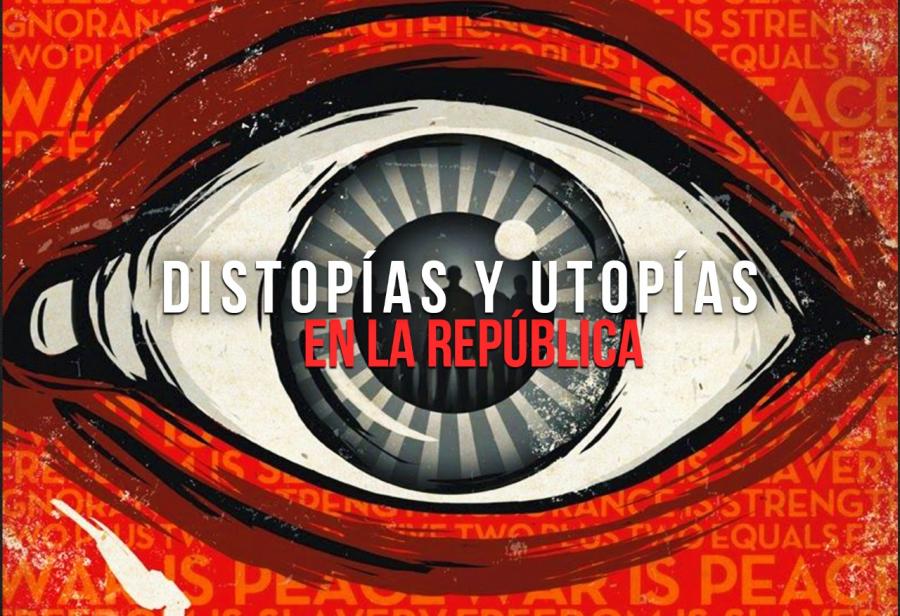
“Me apoderaría de los planetas, si pudiera”, expresaba Cecil John Rhodes, rey de los diamantes, el hombre más rico de África a finales del siglo XIX. Rhodes, un ‘supremacista’ blanco, quien fuera para su época el antecesor del conocido Elon Musk contemporáneo y de sus sueños de ir (o fugarse) a Marte. ¿Qué sentido tiene esta evocación casi distópica?
¿Qué diferencia hay entre una distopía y una utopía? La distopía es una representación imaginaria de una sociedad del futuro de características negativas (indeseables). Por ejemplo, la que describe George Orwell en su novela 1984 o Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Se trata de un término opuesto al de utopía, de una antiutopía, de una utopía perversa referida a una sociedad ficticia futura que manipula y controla de forma totalitaria a sus integrantes. Mientras la utopía es la aspiración de una sociedad ideal, la distopía es todo lo contrario.
¿Puede una utopía devenir en su polo opuesto? La historia nos ha dado muestras de que eso sí puede acontecer. En el curso del siglo pasado la humanidad soportó el dolor y sufrimiento de millones de seres que murieron en campos de tortura y exterminio. Lo grave y dramático es que actualmente en pleno siglo XXI también nos agobia esa circunstancia fatídica que no es imaginaria, no es ficticia, sino real y concreta: es la que hoy –no ayer– padecen en carne viva millones de habitantes de países que no es necesario mencionar, dominados por regímenes políticos opresores-totalitarios y genocidas.
Un escenario de no-futuro
¿Será que ya no hay esperanzas de futuro o que hay demasiada oscuridad y no es posible ver la luz ni sus colores? Algunos dicen que hasta ‘la idea de esperanza’ es peligrosa; en la novela La anomalía, del francés Hervé Le Tellier –premio Goncourt–, la esperanza parece ser el peor de todos los males; una versión parecida a la del mito griego de la caja de Pandora. Cuesta distinguir lo real de lo falso, en un mundo donde el engaño está corriendo con mucha ventaja en su eterna carrera ancestral contra la verdad.
“Es natural que las nuevas generaciones tengan una mayor conciencia de la posibilidad de un apocalipsis”, señaló Hannah Arendt (en “Sobre la violencia”). Según afirmara Stephen Spender: el futuro es “como una bomba de relojería oculta de la cual se puede oír el tic-tac”. (The year of the young rebels, 1969) Pero, no todos lo oyen o quieren oírlo. ¿Cuántas teorías basadas en tendencias actuales no son más que proyecciones distorsionadas de procesos del presente, que producen un efecto hipnótico adormecedor y terminan por alterar nuestra débil percepción de futuro? Nada es tan distinto y opuesto a la idea de utopía que aquel pensamiento que se cobija bajo una sombra de mentira cercana al engaño. Aquí es donde se equivocan muchos jóvenes incautos que sueñan con asirse del poder sin límites.
La utopía como ilusión y deseo realizable
Han transcurridos más de 500 años desde que se diera a conocer La mejor república y la isla de Utopía, título original de Utopía, obra en la que el humanista Tomás Moro diseñó una organización social armónica, una sociedad ideal. Utopía es un neologismo derivado del griego u-topos que significa ‘no lugar’, ninguna parte, un ámbito no existente que puede ser posible, una república definitivamente deseable.
¿Qué diría y haría hoy Moro? A juicio de Ortega y Gasset: “Un utopista, a menos que sea un ingenuo hasta la saciedad, siempre es un realista inexorable”. De volver a la vida entonces, podría constatar que muchos sueños son pesadillas de terror y horror y otros son solo eso: sueños que es difícil recordar o que pronto se olvidan. Y los sueños restantes. ¿dónde están? Sin embargo, ¿cómo no soñar? y cómo no coincidir con Freud en que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos inconscientes, si desde la antigüedad se les ha asignado funciones casi proféticas.
En síntesis: mientras los políticos y gobernantes sean incapaces de anticipar el futuro, sigamos soñando hasta que despertemos, pero después no nos quejemos. Quizás mejor sería que recitemos junto a Pedro Calderón de la Barca:
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.


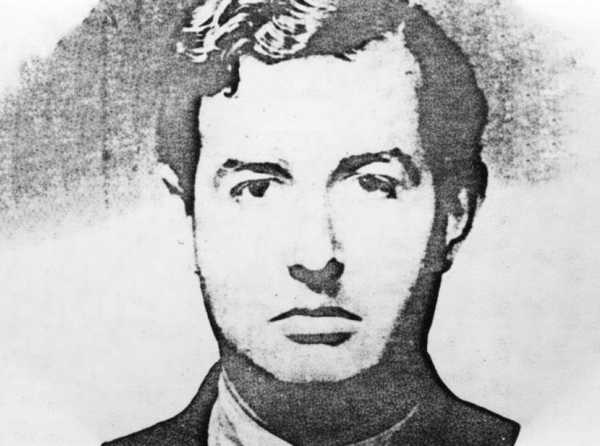










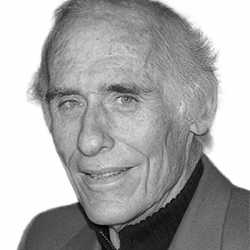

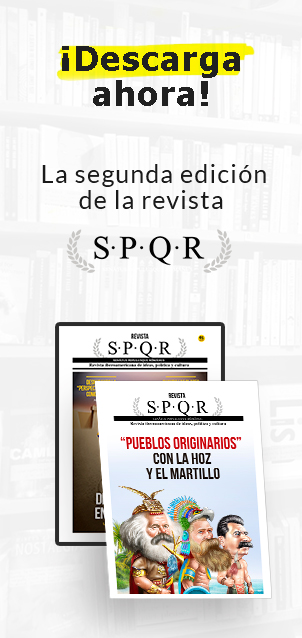


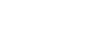
COMENTARIOS