César Félix Sánchez
Los ritos familiares de la muerte
El culto fúnebre desde una perspectiva cultural y emocional

En su gran libro de memorias titulado Viejos y nuevos tiempos (que leí hace cerca de dos décadas, en una Arequipa que todavía guardaba algo de semejanza con la allí evocada), Mario Polar Ugarteche describe la agonía de su tío Carlos Rubén Polar, antiguo rector de la Universidad Nacional de San Agustín y ultramontano redomado: «Aunque todavía era niño, recuerdo la muerte de mi tío Carlos. En la mañana recibió los últimos sacramentos, lo que entonces se hacía con unas ceremonias que me empavorecían. Todavía en ese entonces el viático, la Hostia Consagrada, era llevada bajo palio, con un séquito de parientes y amigos que portaban velas encendidas mientras un monaguillo, por delante, iba anunciando la procesión con una campana. Los transeúntes se detenían y ponían la rodilla en tierra; y un ambiente funerario, un presagio de muerte invencible, llenaba el aire».
Luego de la descripción del elemento litúrgico sagrado, ahora lamentablemente perdido, Polar se ocupa del momento más íntimo de la despedida: «Serían las 12 del día cuando mi tío Carlos fue llamando a sus hijos uno por uno, para despedirse y darles los últimos consejos. Después ingresamos al cuarto los demás parientes y allegados. Con su rostro patético y su voz baja y serena mi tío Carlos dirigió el rosario, que todos coreamos. Enseguida calculó que moriría a las cinco de la tarde y pidió que llamaran a su hermano Jorge porque deseaba reconciliarse con él. Le dijeron que estaba en el patio, esperando. “Lo suponía”, creo que comentó. Y todos nos retiramos para que entrara Jorge. En esta familia cristiana, que aceptaba la muerte con serenidad, preparada por la educación para superar el ‘terrible pánico’ del que hablaba Huxley, el dramatismo de la hora fue atemperado por la alegría de la reconciliación»
Como se ha podido comprobar durante la última crisis sanitaria mundial, muchas personas de nuestra época se encuentran radicalmente incapacitadas para soportar la muerte. Particularmente a partir de la gran revolución de las costumbres en el Occidente moderno que se inició en la década de 1960, la elección existencial absoluta por lo carnal, entendido en su sentido lato como el hic et nunc o la Diessigkeit de lo meramente material, por parte de la cultura contemporánea ha despojado al hombre de las herramientas antropológicas para poder ya no solo soportar, sino comprender la muerte y el sufrimiento.
El culto a los muertos parece haber sido una de las manifestaciones más antiguas tanto de la religión como de la cultura humana. Quien oficiaba estas primeras ceremonias, que manifestaban el anhelo de trascendencia del homo sapiens, era, por excelencia, la familia.
De ahí, por ejemplo, que en las culturas clásicas, los dioses familiares, los lares y penates romanos, hayan tenido una importancia fundamental en la vida política y doméstica. En el mundo andino también: la pertenencia a un mismo ayllu, célula fundamental del intercambio económico y el control de los pisos ecológicos tan importante en un medio tan retador geográficamente como el Perú, surgía de la descendencia común de un ancestro divinizado, cuyo culto cohesionaba y afianzaba los vínculos comunitarios.
Es por eso que el culto fúnebre es esencial, no solo desde una perspectiva cultural ancestral, que podríamos denominar como arquetípica, sino también para el cierre emocional y psicológico que implica el luto por la muerte de los seres queridos. Las familias –y, por lo tanto, las sociedades– están edificadas no sobre los deseos pasionales narcisistas de dos individuos, sino sobre las tumbas de los ancestros y las cunas de los descendientes. De ahí que la única causa por la que, a la larga, los hombres siempre ofrendaron sus vidas se resume en el lema latino de Pro Aris et Focis: por los altares y los hogares, que están inextricablemente ligados.
Para el pensamiento clásico la virtud de la pietas englobaba tanto el amor a Dios, a los padres, a los ancestros y a la patria y se expresaba, por ejemplo, en el deber de misericordia corporal de enterrar y honrar a los difuntos.
Una de las ceremonias piadosas que expresaban de manera singular el hecho de que el Perú, por lo menos en sus sectores populares, conservaba algo de piedad era la visita a los cementerios los primeros días de noviembre, en torno a la fiesta de los Fieles Difuntos, para honrar a los difuntos de la familia. Solo esta tradición reflejaba la condición jerárquica y todavía humana de un pueblo capaz de sacrificar recursos y tiempo –tan valiosos para el hombre-masa contemporáneo despojado de toda identidad y trascendencia– `para homenajear con música, viandas, flores y oraciones a los despojos de su linaje. Porque la capacidad de sacrificarse por lo aparentemente intangible es la señal más clara de que una sociedad todavía está viva.
Decía Ernst Jünger que el grado de cultura de una nación se expresa en la importancia que le da a sus cementerios. Y en este cálido noviembre, el Aya Marcay Quilla, la Luna de Llevar a los Muertos de la que hablaba Guamán Poma, en que empieza la siembra en el hemisferio sur y la cosecha, en el norte, y en el que la Iglesia canta el sublime In Paradisum y el terrible Dies Irae, urge que nos empeñemos en cultivar, en familia, la virtud de la piedad hacia los difuntos, sino presencialmente en los cementerios, con oraciones y sufragios por su eterno descanso desde nuestras casas o iglesias. Esa manifestación de caridad tan alta y olvidada nos fortalecerá también en el orden temporal y doméstico.













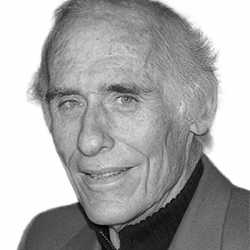




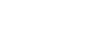
COMENTARIOS